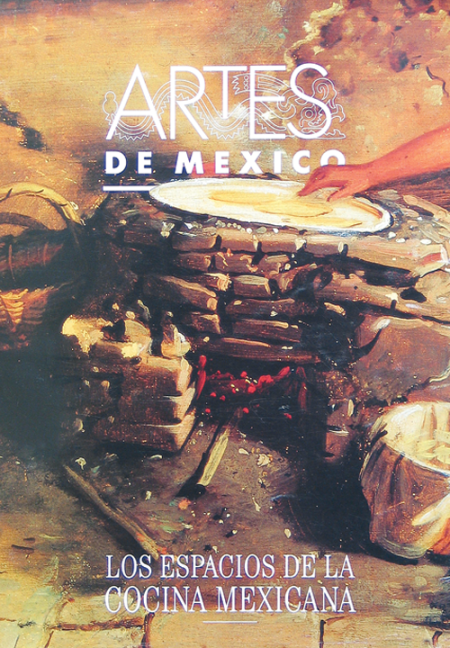En las fondas lugareñas del convulsivo siglo XIX conviven las gorditas, tamalitos y molletes con los fromages y desserts de los cafés y restaurantes recién instalados en México. Los vendedores ambulantes de comida exhiben sus mercancías en canastos y las calles se llenan de pregones. El siglo XX produce una revolución eléctrica. Tostadores, batidores y licuadoras se convierten en herramientas de la mujer moderna y los ecos de esa primera publicidad siguen resonando hoy en día.
El desarrollo creciente de la ciencia y la tecnología durante el siglo XIX alcanza, naturalmente, a la cocina. Gracias a la labor de científicos e inventos europeos y estadounidenses, y más tarde de arquitectos y mujeres interesadas en mejorar las condiciones de trabajo en el hogar, se producen avances fundamentales en el mayor aprovechamiento de las fuentes de calor, en la introducción de agua corriente en la cocina, en un diseño más racional del espacio culinario, en el creación de múltiples utensilios mecánicos, así como en los aspectos de salubridad e higiene.
El escenario se ha ido preparando para la aparición del gas y la electricidad con fines culinarios y el consecuente -aunque lento- abandono de las viejas fuentes de energía calorífica: la leña y el carbón. Las primeras demostraciones públicas de sencillos aparatos de gas se hacen en Estados Unidos en la década de los años treinta. En plena Belle Epoque proliferan las marcas a uno y otro lado del océano -Weller, 1839, Rickett, 1840, Sharp, 1851, Chabrier, 1877, Liotard, 1879, Leoni, 1883- y se diversifican y perfeccionan los instrumentos en hierro fundido o forjado que empiezan a invadir los mercados internacionales. Este proceso culinario con la Jewel Gas Stove, cocina compacta e integral de gas, primer antecedente de las modernas estufas, que aparece en Chicago en 1889.
Por su parte, la estufa eléctrica, que intentó sustituir la llama viva que había acompañado a la humanidad durante milenios, hizo su aparición histórica en la Exposición Mundial de Chicago de 1893. Sin embargo, su uso no se popularizó como el de las estufas de gas. El público había ya adoptado este energético, así como el petróleo, o bien continuaba usado el carbón y la leña, por lo que la electricidad como fuente calorífica para guisar no tuvo gran difusión.
En México, durante el siglo XIX, antes de la paulatina adopción de un nuevo concepto del espacio culinario, las cocinas siguen obedeciendo a la misma noción surgida en el siglo XVII. Los óleos firmados después de 1850 por Édouard Pinegret, Antonio Serrano y Agustín Arrieta confirman dicha tendencia. Se trata de la misma construcción de obra elevada y adosada a la pared cuya altura facilita el manejo de ollas y cazuelas. Las hornillas superiores se alimentan con leña, carbón y otros combustibles, los cuales son introducidos por los orificios del frente de la estufa; ello permite un mejor control del fuego. La estructura tiene, además, un nicho abierto a ras del piso donde se guardan los combustibles, o bien se almacenan cacharros. La superficie de argamasa se pinta en general de rojo ladrillo con las orillas en color crema; a veces se decora con sencillos motivos. Algunas estufas cuentan con un horno integrado, de donde se sacan el pan u otros manjares con una larga pala de madera.
Los trastos se cuelgan de los muros, se guardan en repisas ahuecadas en los mismos o en alacenas de madera, abiertas o con puertas. Hay ollas con o sin tapa, cazuelas, torteras, jarros de barro, cazos, incluido el del chicharrón que reposa sobre un armazón de tablas, y sartenes de cobre, hierro o estaño, botellas y frascos de vidrio, canastas y aventadores tejidos con tule y palma, cucharas de palo encajadas en sus cuchareros; rejillas para asar carne o calentar pan, así como tenazas de metal para el carbón, portaviandas de peltre, platos de loza y madera y tinajas de barro para el agua, cucharón o jarra de estaño para sacarla, e instrumentos varios como cedazos, escobas, servilletas, toallas, velas de aluminio, bateas cubiertas de laca decorada. Los muebles adicionales son escasos; una mesa de trabajo donde también come la servidumbre, así como bancos de madera con asientos de tule tejidos.
Compañeros del trajín cotidiano, no faltan un gato o una paloma que se coló por la ventana. Los ingredientes para los guisos reposan en canastas y esperan a ser usados sobre la mesa o el piso. Representan, junto con los utensilios, un mestizaje culinario a estas alturas muy bien integrado. Es de mañana y los personajes -indígenas, mestizos y blancos- se ocupan de diferentes tareas: la molienda del chile para el mole o adobo, el lento batido de chocolate sobre el fuego, la preparación de la masa para echar las tortillas, la selección de los ingredientes que se usarán para la comida, la discusión con el aguador sobre el número de cargas que vertió en el barril, la inminente matanza del guajolote. Hay tiempo también para la charla o el acicalamiento del peinado. El número de trabajadores, incluida el ama joven que organiza el trabajo y dispone la comida, habla de la facilidad para obtener mano de obra barata, así como de la especialización y el tiempo que se requiere para preparar los alimentos que desayunan, almuerzan comen, meriendan y cenan los miembros de una familia acomodada.
Aunque estas cocinas han sido construidas según la misma concepción que las conventuales de los siglos anteriores, tiene una decoración más rica. Los monstruos están encalados y parte de los, cerca del fogón pueden llevar revestimiento de azulejo. El piso se recubre con loseta o petatillo de barro cocido. Durante el día, el espacio se ilumina y ventila mediante ventanas y puertas con vidrio que tiene marco y contraventanas de madera. Afuera hay un patio con pozo y pileta para las labores de aseo de los utensilios, y un corral en donde se crían y se matan las aves para el consumo doméstico.
Consumada la Independencia, se abren las fronteras a ciudadanos y productos de diversos países europeos. Llegan a nuestro país, procedentes de Francia, personas de todo tipo con diferentes profesiones, (hosteleros, cocineros, reposteros) así como una buena muestra de productos galos. Sin embargo, la adopción de modas, guisos y maneras de mesa al estilo francés se hace pausadamente y, como es de esperarse, producen tanto reacciones entusiastas como el rechazo.
Vicente Guerrero, el guerrillero sureño fue presidente de México en 1829. “se mostraba incómodo en el Palacio Nacional. Los platos franceses que le servían sus cocineros le repugnaban. Prefería ir a la cercana hacienda de Portales a comer tacos con sus amigos a la sombra de un árbol”. Esta anécdota -referida por Fernando Benítez- además de acusar la falta de sofisticación nacional encarnada en el presidente del país, es un fenómeno general en la historia de la gastronomía mexicana. Lo veremos reaparecer -fiel a su espejo diario- a finales de la década de los setenta, esta vez protagonizado por el más europeizante de los mandatarios mexicanos, Porfirio Díaz, quien, de nuevo en versión de Benítez: “seguía comiendo poco y, a la minuta francesa, prefería las cosas de Oaxaca: moles, quesillo, cecina, chorizo y tasajo”.
Es verdad, la cocina francesa ha hecho aportaciones definitivas a la nuestra. Sin embargo, la ancestral vertiente indígena, así como la mestiza conviven y se afirman ante su presencia, al tiempo que la gastronomía mexicana ha sabido asimilarla para enriquecerse. Al tiempo que transcurre nuestro convulso siglo XIX, el proceso conjunto de afrancesamiento y de afirmación de lo propio, se refleja en el tipo de negocios dedicados al ramo de la comida y la bebida. Antonio García Cubas, en El libro de mis recuerdos (1904), narra un paseo por la Ciudad de México una noche de noviembre de 1852. Allí relata su paso por puestos callejeros: unos expenden dulces, otros anuncian que para la cena “hay fiambre donoso”, o están los que ofrecen “tamalitos cernidos de chile, de dulce y de manteca, pasen a merendar”. El pastelero con un ingenioso aparato para mantener calientes sus productos. También se escucha el grito de “a las gorditas de cuajada, señores” y las voces que inducen a disfrutar “los caramelos de esperma, las almendras garapiñadas, el turrón de almendra, las gorditas de horno o las rosquillas de maíz cacahuazintli”.
Asimismo, el cronista refiere la existencia de establecimientos como el Café de la Bella Unión, el Hotel y Café de la Gran Sociedad, el expendió de dulces y carnes frías de Reynaud, la dulcería francesa denominada El Paraíso Terrestre, La Sociedad del Progreso, que cuenta con hotel, fonda, café (a donde acuden helados tanto rancheros en grupo como “honrados” padres de familia con sus “pequeñuelos”) cantina y sala de billar; “el chiribitil, tan pomposamente llamado Fonda del Conejo Blanco”, en donde “no hay camorras ni pendencias, se cena bien y se retira uno contento”. Por último, la fonda del Callejón de Bilbao, el famoso Café del Cazador y algunos más llamados cafés y lecherías, en los que se sirve para desayunar: “chocolate o café con leche, acompañados de molletes y de enormes tostadas con manteca, o bien roscas y huesos de lo mismo y bizcochos de a cinco; en otros, “tomábase atole de leche, blanco o ligeramente rosado, con bizcochos o tamales cernidos”.
En contraste, en los puestos callejeros se arremolinan los pobres para consumir los primeros bocados del día: atole de diversas clases como el de anís, el chileatole, el champurrado, o la infusión de hojas de naranjo con si copita de aguardiente o café un “sabroso pan blanco que ya quisiéramos los de la época actual de los brioch y magdalenas”. El mismo García Cubas comenta que en la ciudad aún no existen los restaurantes y anuncia la futura aparición de “una fonda decente y digna de la capital, establecimiento que al son del arpa gala se le llamará restaurante”. Y, páginas más adelante, describe y critica la lista de platos del Tívoli de San Cosme hecha de base de traducciones libres del francés y llena de “barbarismos” y “disparates de aquellos individuos cuya habilidad reside en la sartén”. En realidad, dicha lista no es más que un juego de adaptaciones jocosas al español de los nombres franceses de los platos, lectura que no supo hacer el bueno de Antonio Cubas por exceso de solemnidad y carencia de humor.
En 1864, año de la coronación de Maximiliano y Carlota como emperadores de México, existen en la capital, según datos de Salvador Novo, 14 hoteles con restaurante, 23 fondas, 11 cantinas, 84 cafés y neverías, 111 bizcocherías y chocolaterías y 38 dulcerías. Y, lo más importante, las clases altas de la sociedad, deslumbradas por la presencia de la corte imperial en México, adoptan usos y prácticas de mesa y cocina a la manera europea, esto es, francesa. En la República restaurada por Benito Juárez en 1867, a los antiguos cafés de la ciudad se suma La Concordia -ubicado en Plateros, frente a la Profesa- el más parisino y elegante de todos, con mesas de mármol y paredes tapizadas.
María Stoopen. Es doctora en Letras Hispánicas, es catedrática e investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha publicado El universo de la cocina mexicana y La cocina veracruzana. Es Premio de Ensayo Literario José Revueltas 1978, obtenido con el libro La muerte de Artemio Cruz, una novela de denuncia y traición.
Te invitamos a que consultes nuestra revista-libro. Los espacios de la cocina mexicana. no36 Disponible en nuestra tienda física La Canasta, ubicada en: Córdoba #69, Roma Norte, CDMX. También visita nuestra tienda en línea donde encontrarás nuestro catálogo editorial.