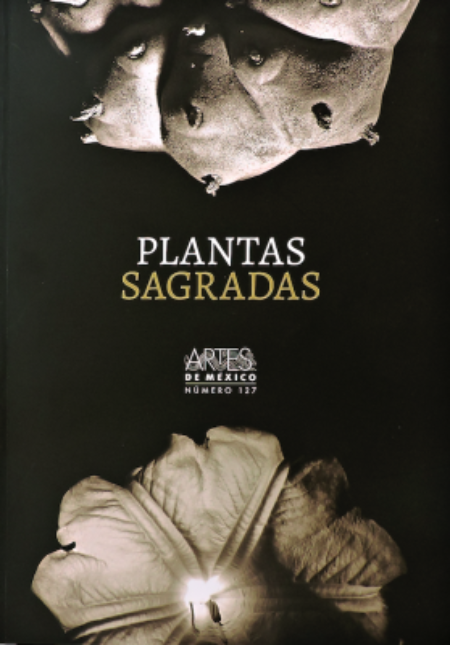Para los pueblos originarios, las plantas han sido un vínculo entre el mundo espiritual y material. No obstante, desde el siglo XVI, esta fructífera relación se ha puesto en tensión por una mirada ajena que ha distorsionado su verdadero significado ritual. El autor nos conduce por estos “desencuentros culturales” que, sin embargo, no han sosegado las voces de los espíritus presentes en ellas.
Desde el primer contacto que tuvieron los europeos con América, se inició una historia de incomprensiones sobre la vida religiosa de la población nativa, que, en buena medida, perdura hasta nuestros días. Los frailes Ramón Pané, Bartolomé de las Casas, e incluso Cristóbal Colón escribieron testimonios significativos de estos desencuentros culturales. El pensamiento judeocristiano y un soberbio racionalismo anteponían la imagen del diablo a toda interpretación del culto a la naturaleza y a los espíritus de los antepasados que alimentaban la vida de los habitantes de las Antillas.
Los indios taínos del Caribe utilizaban un potente rapé enteogénico, enteógeno es un neologismo que significa “generar lo sagrado dentro de sí", llamado cohoba, Anadenanthera peregrina, también era conocido en Sudamérica como yopo y vilca. En la Relación acerca de las antigüedades de los indios, fray Ramón Pané escribió que los taínos solían escuchar voces provenientes de los árboles agitados por el viento. Éstas les pedían que se les hicieran un ritual con la cohoba para que el espíritu pudiera manifestarse plenamente, una vez que la figura del cemí, deidad, que hablaba fuera tallada con la madera de aquel árbol; en ella, también se guardarían los huesos de los antepasados: “Entonces -dice Pané- muchas veces al año se hace la cohoba a aquel ídolo o diablo para complacerlo y para preguntar y saber las cosas buenas y malas y para pedirle riqueza”. Cuando alguien enfermaba, le llevaban al behique, médico, quien inhalaba el polvo de la cohoba con el paciente para poder diagnosticarlo e iniciar un tratamiento: “el cohoba les embriagaba de tal modo que no saben lo que hacen; y así dicen muchas cosas fuera de juicio, en las cuales afirman que hablan con los cemíes, y que éstos les dicen que de ellos les ha venido la enfermedad”.
Estas observaciones nos muestran que el culto a los antepasados estaban vinculados con las fuerzas genésicas de la naturaleza. Los cemíes, al igual que los humanos y los espíritus de los muertos podían traer salud y bienestar o enfermedad y calamidades a los vivos. El uso de una planta sagrada permitía escuchar sus voces, ver sus rostros y sentir su presencia.
En la Nueva España, ocurriría sustancialmente lo mismo que en las Antillas. El complejo panteón mesoamericano fue interpretado por los colonizadores como una manifestación de los astutos engaños de Satanás, quien se empeñaba en desviar a los hombres del camino que conducía al Único Dios Verdadero. Pero en las nuevas tierras conquistadas para la corona española se multiplicaron las plantas y los hongos con propiedades visionarias. La rica flora enteogénica se empleaba en los rituales de las grandes ceremonias del culto público. Hernando de Alvarado Tezozomoc menciona, en la Crónica Mexicana, que dos mil danzantes en la plaza del Templo Mayor ingerían hongos psicoactivos durante los cuatro días que duraron las ceremonias de entronización de Moctezuma II. También se consumía este tipo de hongos en festivos vinculados a las expediciones comerciales de los pochteca, en los sacrificios de los representantes de alguna deidad, como Tezcatlipoca o Quetzalcóatl, en rituales adivinatorias y curativos realizados en las aldeas agrícolas o los calpulli urbanos por curanderos y chamanes adiestrados en su empleo, chamán es aquella persona que ha experimentado una muerte y una resurrección como signo de una apertura al mundo de lo sagrado; una persona que ha recibido un mensaje iniciático de las deidades y el don correspondiente, a través de los sueños, mediante experiencias divinas -visiones enteogénicas-, disciplinas físicas o el padecimiento de alguna enfermedad; una persona capaz de mantener un vínculo permanente con la dimensión espiritual que gobierna al mundo y a los seres vivos, incluyendo a los humanos, con una finalidad terapéutica, adivinatoria y sacramental, o simplemente para vivir la experiencia extraordinaria que sucede con su ingestión, como le ocurrió a la sabia mazateca María Sabina cuando era niña. Desde hace siglos, el consumo de estas plantas se ha dado de diversas maneras: masticadas, bebidas, untadas en la piel, introducidas mediante enemas, aspiradas directamente como rapé o con pipas colocadas en las fosas nasales, inhaladas por medio de sahumadores o fumadas en pipas y cigarros.
El fraile dominicano Diego Durán describió un ungüento mágico preparado en los braseros de los templos poniendo a tostar una masa de pequeños animales ponzoñosos como arañas, ciempiés, alacranes y azotadores, que después se molían con más de estos animales vivos y con tabaco y ololiuhqui, Turbina corymbosa, también conocida como semillas de la Virgen:
“Todo esto amasaban con tizne y echábanlo en unas olletas y jícaras y ponían delante del dios como comida divina. Los cuales embijados con ella era imposible dejar de volverse brujos o demonios, y ver y hablar al demonio”.
Los principios activos del ololiuhqui, ergina e isoergina, tienen una estructura molecular estrechamente relacionado con la Dietilamida de Ácido Lisérgico. Al combinarse con el tabaco, produce un efecto enteogénico moderado acompañado de sedación. Cuando se aplicaba por vía cutánea, servía para curar a los enfermos y los niños, para lo cual la llamaban medicina divina. El picitl y el ololiohqui tienen la extraña virtud de desvanecer y almadiar, que aplicado por vía de emplasto amortigua las carnes”, escribió fray Diego Durán. Los clérigos de la época reconocían ocasionalmente los efectos benéficos que tenían estas plantas, lo que rechazaban con firmeza era el ser a quien se atribuían esos beneficios y sanaciones.
En 1569, el clérigo Pedro Ponce de León registró, en Tratado de los dioses y ritos de la gentilidad, la presencia de deidades cristianas en las visiones enteogénicas provocadas por las plantas sagradas durante los trances extáticos: “Beben el ololiuhque y el peyote, una semilla que llaman tlitliltzin, son tan fuertes que los priva de sentido y dicen se les aparece uno como negrito que les dice todo lo que quieren, Otros dicen se les aparece Nuestro Señor, otros los ángeles”.
Este caso de sincretismo religioso arraigado a una práctica chamánica fue recurrente durante los siglos XVI y XVII, lo cual exasperaba a los clérigos, quienes veían frustrados sus esfuerzos evangelizadores. Hernando Ruiz de Alarcón y Jacinto de la Serna denunciaron la persistencia de rituales y creencias idolátricas en las que se empleaban plantas, hechizos y brebajes por todo el territorio, ocultas bajo el velo de ceremonias católicas.
El rechazo a las plantas visionarias como el ololiuhqui, el peyote o los hongos psilocibios durante el Virreinato respondía a una consideración metafísica, ya que se trataba de plantas con las que El Maligno pretendía simular la comunicación cristiana, pero había también una sanción sustentada en la razón y el buen juicio occidental: la gente que ingiere estas plantas “pierde la razón”, “se vuelven como locos”, “extravían el juicio”, “salen de seso”, “cometen desatinos”, “se comportan como borrachos”. Ya santo Tomás había dictaminado que la embriaguez formaba parte de los “placeres desordenados” que él mismo censuró por ser pecados mortales. Por este camino se fue liberando al diablo de la mayor responsabilidad y gradualmente fue recayendo en la figura del pecador. En el siglo XVII y XIX, son cada vez más escasos los criterios demonológicos para juzgar los rituales propiciatorios, curativos y adivinatorios practicados en las localidades indígenas y campesinas del país.
En una carta dirigida en 1726 a todos los misioneros, curas y ministros de la doctrina cristiana, el arzobispo de México, José Pérez de Lanciego Eguiluz y Mirafuentes, advirtió de los actos de idolatría realizados durante los rituales agrícolas en la Sierra Alta, la Baja y la Huasteca, en los que se canta y baila en torno a recipientes con miel, jadeitas y granos de maíz para agradecer “al dios de las cosechas y esperar el bienestar de sus cultivos, y con el deseo de hacerse ellos mismo brujos, magos, adivinos, curanderos, toda esta danza y el banquete terminan en una embriaguez lamentable”.
Durante este periodo, las plantas sagradas de los pueblos originarios quedaron en el olvido y desatendidas por un Estado moderno preocupado por la proliferación de otras plantas, como la amapola y la mariguana, además de sustancias sintetizadas como la cocaína, la morfina y la heroína, con las que tiene que lidiar, en el ámbito urbano , mediante leyes reglamentos de salud pública. El moderno problema de la prohibición y combate de las drogas ocasionó una nueva sombra de incomprensión sobre las plantas enteogénicas y sus rituales tradicionales, cuando fueron redescubiertas para el mundo occidental, a fines de la década de 1930 y mediados del siglo XX, por Jean Basset Johnson, Roberto e Irmgard Weitlaner, Blas Pablo Reko, Gordon Wasson, Alberto Hofmann, Roger Heim, Richard Schultes y otros en sus estudios y experiencias con chamanes mazatecos, mixes, zapotecos y en particular con la sabia mazateca María Sabina.
Julio Glockner. Antropólogo egresado de la ENAH. Es investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP y cofundador del Colegio de Antropología Social de la misma universidad. Es autor de varios libros sobre los pueblos indígenas de México como Pedidores de lluvia del volcán y La mirada interior, plantas sagradas del mundo amerindio.
Te invitamos a que consultes nuestra revista-libro. Plantas sagradas. no. 127. Disponible en nuestra tienda física La Canasta, ubicada en: Córdoba #69, Roma Norte, CDMX. También visita nuestra tienda en línea donde encontrarás nuestro catálogo editorial.