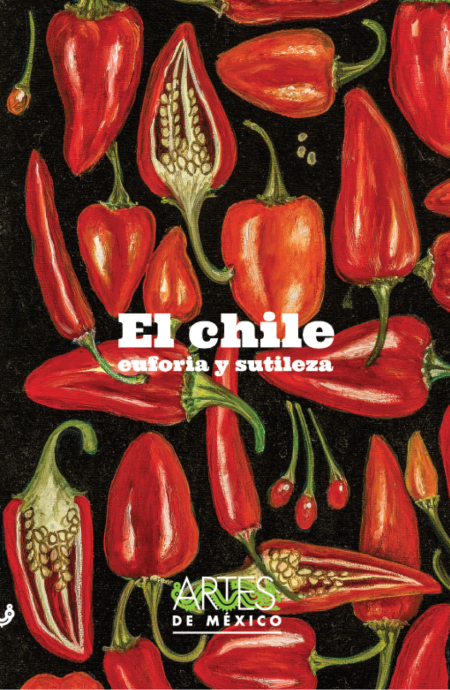Junto al maíz y el tabaco, el chile chiltepín constituye un alimento ritual entre los tlapanecos de Guerrero; único ingrediente de un caldo que las autoridades del pueblo deberán consumir como penitencia. La antropóloga rastrea las motivaciones que lo transforman en un ingrediente de vital importancia para la comunidad, así como su presencia tan antigua como son las potencias naturales.
En la región de la Montaña de Guerrero, los tlapanecos se autonombran me´phaa y hablan una lengua tonal de la familia otomangue; cuentan con más de cien mil individuos en cinco municipios: Malinaltepec, Iliatenco, Tlacoapa, Zapotitlán Tablas y Acatepec, y en algunas comunidades de municipios al suroeste de la ciudad de Tlapa. En estas comunidades, en los rituales de instalación en el poder, celebrados por las autoridades municipales, el equipo tiene que ingerir un caldo “de penitencia” muy picoso, el cual se prepara al hervir chiles muy pequeños en forma de bolitas llamados chiltepín. Los ejemplares de este chile fueron identificados por Araceli Aguilar-Meléndez como Capsicum annuum var, glabriusculum, un chile silvestre ancestro del Capsicum annuum var, domesticado en México y hoy cultivado en numerosas variedades. Rubén Torres García ha identificado que los habitantes de Teocuitlapa, poblado cercano a Acatepec, dan el nombre tlapaneco de dú xdú, chile huevo, wi´iín: Acatepec; dú: chile, porque allí se colecta. Además de su uso en la dieta cotidiana, este chile es el ingrediente indispensable para los caldos de penitencia, por tanto, en cada uno de los cincuenta pueblos subalternos al municipio de Acatepec, los pobladores hacen lo posible para conseguir, por recolección o compra, unos ejemplares de este chile de uso ritual.
El Capsicum annuum var, glabriusculum crece desde el desierto de Sonora hasta Yucatán. Se trata de una variedad ampliamente difundida en las regiones indígenas de México, donde recibió y continúa recibiendo varios nombres. El más común es chiltepín, término usado en la Montaña de Guerrero y entre los tlapanecos cuando hablan en español. En otras regiones se llama piquín o quipín.
De acuerdo con estudios de los siglos XIX y XX, la palabra chiltepín proviene del náhuatl chiltecpin, “chile pulga”, “como el tamaño de una pulga y muy picante”. Por consiguiente, el calificativo “pulga” -insecto de la especie Pulicidae- es un procedimiento doblemente metafórico, porque este chile es pequeño y pica como una pulga.
El chiltecpin lleva también otro nombre: totocuitlatl, “excremento de pájaro”. Esta palabra es una metáfora, sobre el tamaño del chile, tan pequeño como un excremento de ave; además es una metonimia, debido a que los pájaros suelen comer los diminutos frutos del Capsicum silvestre y diseminar las semillas en sus excrementos. Las aves son los principales dispersores del género Capsicum en su forma silvestre y existe una fuerte relación ecológica entre los dos grupos.
Bernardino de Sahagún, con la ayuda de los descendientes del imperio mexica, menciona en su Historia general de las cosas de la Nueva España al chiltepín en varias ocasiones. Califica unos frutos frescos con los dos nombres mencionados: chile pulga, chiltecpin y excremento de pájaro, totocuitlatl. Indica que el chiltecpin aparece en tres platillos, en particular los consumidos por los reyes. El chiltecpicyoh -traducido como “lleno de chitecpin”- era un platillo con animales cocidos con chiltecpin -no sabemos su preparación precisa-, como la carne de pavo, chiltecpiyoh totolin, los renacuajo, atepocatl chiltecpiyoh, los huevos de pescado y alevines, michpilli chiltecpiyoh. Se guisaba un mole de chiltepin llamado chiltecpin-molli, que acompaña un platillo de gusano de maguey, meocuili chiltecpinmolloh; también se menciona el mole de totocuitlatl. Por último, están los platillos chiltecpinpani, comidas cubiertas con chiltecpin, en particular unos atoles o papillas de semillas de chía o chiya.
Cada año, en Acatepec, en el mes de enero, el comisario y sus ayudantes, recién electos, reciben el cargo de mano del presidente municipal y, de regreso en sus comunidades, realizan una semana de ritos de entronización. A principios de la semana, el comisario y los grupos de titulares dirigen sus rituales a los difuntos, realizan un “fuego nuevo” y sacrifican un gato y un perro y, por medio de una comida especial, hacen voto de penitencia. Al finalizar la semana, el grupo lleva ofrendas a varios lugares sagrados del territorio comunal: cerros, cuevas y manantiales. Todo termina el sábado, al amanecer, con un baño ritual y con la entrada solemne en el edificio comunal.
El chiltepín interviene al inicio del periodo de penitencia del nuevo equipo en el poder. El miércoles, después del alumbramiento del fuego nuevo, empieza la penitencia de los hombres electos y de sus esposas e hijos. Dicha penitencia comprende el ayuno, la abstinencia sexual y la vigilia. El ayuno consiste en comer dos veces al día, como de costumbre, pero alimentos especiales; hay que abstenerse de lo “agrio”, contenido de lo limones y las naranjas, y de los condimentos de olor fuerte como la cebolla, el epazote y la hierbabuena. Las relaciones sexuales entre los hombres y sus mujeres, así como eventuales relaciones adúlteras, quedan prohibidas. Estas dos prescripciones están complementadas por la vigilia, que consiste en abstenerse de sueño durante los primeros días que siguen al alumbramiento del fuego nuevo.
El respeto de la penitencia es una cuestión de vida o muerte; su transgresión por parte del comisario, por ejemplo, puede conllevar la muerte de sus vecinos por enfermedad o accidente; y si ocurre alguna desgracia en el pueblo los rumores acusarán al edil de haber tenido relaciones sexuales durante su periodo de continencia: “Si el comisario hace dieta, sale limpio, y nadie muere, hay enfermedad, pero la gente no muere, le agradecen que no hubo problemas, que no murió un niño, porque cumplió costumbre. Pero si el comisario no quiere hacer su dieta, todos dicen que hay enfermedad, y se van a morir personas, niños, gente grande, tres o cuatro al año, a diario se mueren los niños, y es porque el comisario no hizo dieta”. Este periodo de penitencia tan importante inicia con la ceremonia de ingestión, una “tríada de penitencia”, constituida por una mezcla de tabaco con cal, un caldo de chiltepín rojo, muy picoso, y tamales de maíz crudo.
En la zona ritual del centro de Acatepec, al terminar el alumbramiento del fuego nuevo, los hombres forman un círculo en torno a la lumbre encendida en medio de la casa de la comisaría. Cada uno se sienta en un banco pequeño esculpido en madera, llamado por los pobladores “burrito”, que simbolizará su compromiso de respetar la penitencia. Así sentados, cada uno recibe por parte del especialista ritual una mezcla de hojas de tabaco verde, machacada con cal, preparada con anterioridad. Esta mezcla fue llamada picietl por los ayudantes nahuas de Sahagún, y también era conocida como tenexyetl en la zona nahua de Guerrero, a principios del siglo XVII.
El especialista ritual da vuelta al círculo, suministrando a cada uno, una pizca de la mezcla, empezando en orden jerárquico por el comisario. Debe completar cuatro vueltas, lo que significa que cada uno de los penitentes traga cuatro pizcas. Con la misma mezcla de tabaco, los participantes se untan las coyunturas y la nuca para conseguir la protección de su cuerpo. Más tarde, la sobra de la mezcla será colocada en los pies de la mesa del comisario. Cuando finaliza la ingestión de la mezcla de tabaco con cal, empieza la comida de penitencia.
Como práctica religiosa mediante la cual un grupo o un individuo procura alejar el mal y conseguir la prosperidad, cada ritual conforma una construcción en la que todo está cargado de sentido y de eficacia mágica: las palabras, los gestos, los objetos, los ingredientes, los colores y, en este caso, los alimentos y bebidas ingeridos. Cada detalle tiene que mantenerse de acuerdo con la finalidad ceremonial. En ocasiones los platillos tienen un significado metafórico.
¿Qué pasa con el chiltepín, los tamales de maíz crudo y la mezcla de tabaco con cal? La reflexión sobre las cualidades compartidas por los tres ingredientes nos permitirán entender mejor los simbolismos de cada uno de ellos y, en particular, del chiltepín. Aunque a primera vista el tabaco, el chiltepín y los tamales no tienen nada en común, veremos que comparten varias propiedades.
El tabaco verde con cal simboliza el sufrimiento de los titulares de los cargos y su compromiso de respetar la penitencia durante el periodo prescrito. Es una prueba temida porque, dicen, “arde la garganta”. Un especialista del ritual comentaba: “Me tocó en Cuixinipa, otra comunidad de Acatepec; lo preparan con pura cal, con tanta que hasta vas a vomitar. Eso no es nada, tiene poquita nomás algo de amargo, pero no se te quema la tripa. Mucha cal provoca vómito. Y aconsejaba a los hombres:
“Cuando terminen, tomen agua para que se les baje. Si ya terminaron, coman los tamales”.
Los tamales presentan la misma ventaja que el agua: “bajar tantito” la irritación producida por el tabaco con cal. Asimismo desempeñan el papel de acompañar el caldo de chiltepín que, a su vez, arde. Para preparar el caldo se pone el chiltepín a hervir en agua sin sal ni condimento alguno. A veces, se mezcla con otra clase de chile que pinta el agua de un color rosado, pero el chiltepín es el único ingrediente de importancia. Es tan picoso que para ingerirlo es necesario echar cucharadas de caldo sobre los tamales. Los tamales ayudan a beber el caldo y a reducir la sensación quemante del tabaco verde con cal.
En algunas comunidades próximas a la costa, como Mexcaltepec, el chile utilizado recibe el nombre de “camarón” por su semejanza con los camarones en caldo. Esto es broma, ya que el caldo de chile no es una comida considerada sabrosa, sino para provocar dolor.
Daniéle Dehouve. Antropóloga y etnohistoriadora. Doctora en Artes y Humanidades por la Universidad de La Sorbona. Miembro del Laboratorio de Etnología y Sociología Comparativa en el Centro Nacional de Investigación Científica, CNRS, y directora emérita en la Escuela Práctica de Altos Estudios, EPHE. Entre sus publicaciones encontramos: Entre el caimán y el jaguar, los pueblos indios de Guerrero, Historia de los pueblos indígenas de México y La ofrenda sacrificial entre los tlapanecos de Guerrero.
Te invitamos a que consultes nuestra revista-libro. El chile. Euforia y sutileza. no. 136. Disponible en nuestra tienda física La Canasta, ubicada en: Córdoba #69, Roma Norte, CDMX. También visita nuestra tienda en línea donde encontrarás nuestro catálogo editorial.