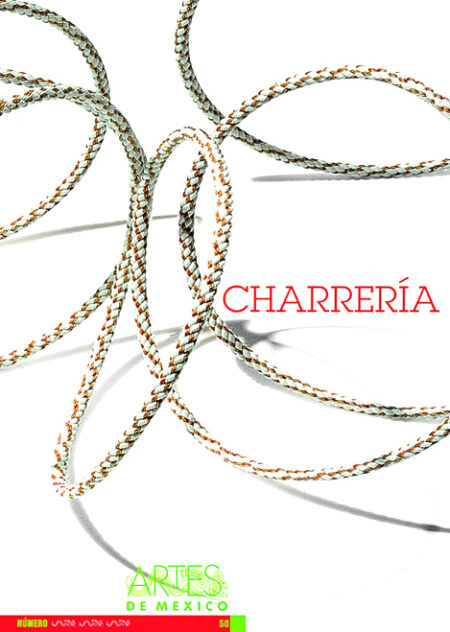El complejo universo de significados donde se gesta la identidad mexicana tiene en el centro a un personaje dominado por las paradojas: el charro. Intensamente apegado a un terruño particular, representa la diversidad nacional. Las dimensiones éticas y simbólicas del charro son exploradas por la autora tomando como punto de partida una de sus cunas míticas.
¿Quién es realmente el charro mexicano y en qué consiste el universo que lo sostiene? Podemos partir de la afirmación de que la charrería era un universo imaginario complejo, cuyos significados parecen ligarse a una voluntad simbólica colectiva. Tal voluntad está relacionada con el proceso de la construcción del Estado Nacional y con las distintas miradas que pretenden abarcarlo. Este universo toma forma en el charro en términos de imagen ideal. Tejer los hilos que componen la multiplicidad de puntos de vista y de significados que convergen en la charrería permite reflexionar sobre su gran riqueza simbólica, fuente de mitos, representaciones y definiciones. Al hacerlo no puede dejarse de lado la perspectiva del estado de Jalisco, en tanto uno de los lugares imaginados como origen de esta práctica, y que podría llevarnos a percibir en la base de una imagen nacional las raíces de una profunda singularidad.
Es interesante observar las distintas maneras de pensar la charrería. Entre el común de la gente es “el más mexicano de los deportes”, que consiste en ejecutar una suerte de competencia en un lienzo, donde el marco festivo incluye mariachis, tequila y un ambiente familiar. Desde una perspectiva histórica, la charrería está asociada al desarrollo de la ganadería ocurrido a partir de la llegada de los españoles en el siglo XVI; una abundante narrativa ubica su origen en la época de la Conquista y muestra su evolución a través de las diversas etapas de la formación mexicana. La charrería es también un elemento sociológico y cultura significativo por la proyección nacional e internacional que se ha dado, y el charro es un estereotipo que pretende ser representativo de los mexicanos en un sentido amplio, aunque simultánea y paradójicamente es una figura asociada a regiones y sectores específicos. Entre los charros, la charrería se comprende como una forma de vida, una manera de entender el mundo, una tradición enraizada en sus antiguos orígenes cuyo sentido está vivo todavía y es lo que despierta la pasión con la que se vive la fiesta charra.
Como deporte, la charrería tiene una historia de menos de un siglo, si bien es heredera de una larga tradición cultivada durante siglos por un sector de la sociedad rural dedicado a las actividades agroganaderas. Con la llegada de los charros a las ciudades como consecuencia del nuevo orden que trajo el reparto agrario -producto de la Revolución Mexicana- al poner fin a los grandes latifundios y haciendas, aquel sector convirtió sus actividades productivas tradicionales en un deporte -las faenas del campo elevadas al rango de las artes- y una fiesta, reproduciendo así sus gustos y diversiones en el ámbito urbano. El charro se convirtió así en un jinete que, con el propósito de competir y hacer gala, ejecuta suerte como lanzar, colear y jinetear. Hábil, por su experiencia campirana, en la doma del caballo y en el manejo del ganado mayor, el charro adquiere mayor destreza mediante la práctica deportiva y perfecciona la suerte. Fue alrededor de 1920 cuando comenzaron a constituirse en las urbes los lienzos charros, espacios creados especialmente para esta actividad, y se inició el proceso de institucionalización de los charros en asociaciones con reglamentos y estatutos para formalizar su práctica.
El hecho paradójico de que la charrería como deporte haya nacido en el contexto urbano y sólo después se haya extendido a las ciudades medias y los pueblos -donde es más intensa su práctica como actividad consustancial a las labores agroganaderas- habla de cómo una tradición de origen rural de alguna manera es devuelta al campo transformada, necesariamente distinta en su definición y realización. Esto hace suponer que los significados y contenidos son más complejos de lo que aparentan; es en las ciudades donde se ven obligados a producir artificial e intensivamente un mundo cuyo significado está bajo la permanente amenaza de un contexto que se le opone y con el que tiene que establecer constantes negociaciones.
La fiesta charra es un espectáculo de gran colorido que ofrece a los participantes fuertes emociones dentro, detrás y alrededor del lienzo. Podríamos pensar en ella como el corolario de una tradición compleja donde se ponen en juego los distintos elementos que han confluido para dar vida al mundo charro. Una especie de cuadro vivo con riquísimos matices de historia, significados y valores. Se presentan también como un ritual mediante el cual se restablece el orden de ese mundo y se refuncionalizan sus principios; vuelven a tomar posiciones, y se reconocen otra vez espacios y límites. Los elementos discursivos que actúan en la fiesta charra parecen recrear el juego cultural de significados provenientes de diversas fuentes: los relativos a la identidad nacional y regional, a las diferencias jerárquicas, a la reafirmación de una ética y una estética específica y, de manera importante, los atributos a la diferencia sexual, a cada unos de los sexos y a las relaciones entre ambos. En este orden la disciplina y el control desarrolla una función fundamental. Los límites entre los diversos elementos son muy claros y rigurosamente respetados.
Se cuenta que el interés de los charros por constituirse en asociaciones tiene que ver con un menosprecio que sufrió uno de los suyos, Enrique Munguía, durante una fiesta oficial en el ex-hipódromo de Peralvillo de la Ciudad de México. Este desaire llevó a Munguía a convocar, a través de la prensa, a los charros de la capital a una junta para integrar una asociación y construir un lienzo. El fruto de aquella reunión fue la fundación de la Asociación Nacional de Charro en 1921. Más allá de su veracidad, esta anécdota ilustra el espíritu reivindicativo de los charros y su deseo de proteger y conservar la tradición contra el paso del tiempo, los cambios de contexto y las modificaciones de su significado ante otros sectores de la población. Así pues, se puede decir que la institucionalización de la charrería también tiene que ver con la necesidad de un grupo socioeconómico específico por asegurar su sobrevivencia como tal.
Al igual que en otros terrenos en los que se juega una herencia simbólica, en la charrería existe una disputa respecto a cuál fue la primera asociación. Para los charros del centro del país, ésta fue la Asociación Nacional, formada el 4 de junio de 1924, entre otros, por Ramón Cosío González y Crisóforo B. Peralta. Otra versión señala a Charros de Jalisco, de Guadalajara, fundada no como asociación formal, sino como agrupación, en 1920, por Silvano Barba, Inés Ramírez y Andrés Zermeño, entre otros. Esta disputa encierra otra relativa al origen mismo de la charrería, en la que están involucrados los sentimientos regionalistas de las diferentes asociaciones y la dinámica de las identidades regionales puestas en juego en la figura del charro. El estado de Hidalgo, por ejemplo, rivaliza con el de Jalisco, y aun dentro de éste, la zona de los Altos se afirma como la auténtica cuna de la charrería.
En esta institucionalización tuvieron una participación fundamental algunos presidentes de la República. Abelardo L. Rodríguez promulgó la ley deportiva, en cuyo marco la charrería se asumió como deporte nacional, incorporándose a la Confederación Deportiva Mexicana. Pascual Ortiz Rubio decretó que el traje charro sería símbolo de la mexicanidad, lo que investía a quienes lo portarán con una especie de obligación de hacerlo con dignidad y honor. Manuel Ávila Camacho y otros presidentes posteriores participaron en la consolidación de las instituciones charras al tejer nexos políticos con ellos -incorporando a sus directivos en actos protocolarios o de representación oficial- y apoyar la construcción de lienzo o donar terreno para este fin. La existencia de este vínculo hizo, por otra parte, que los charros comenzarán a ser una especie de emblema nacional disputado por las diferentes tendencias políticas.
Aunque hay escuelas para aprender charrería e incluso existen charros “profesionales” -cuyo legitimidad es puesta en duda por quienes rechazan el carácter “mercenario” de una tarea que aspira a mantenerse ajena a los valores comerciales-, se sabe que un charro se hace desde la infancia. Es en el seno familiar donde se asegura la permanencia futura de la tradición charra. El nacer en una familia charra asegura no nada más el aprendizaje del deporte y la pertenencia a las asociaciones y la pertenencia a las asociaciones, sino la socialización dentro de una especie de ética, integrada por una serie de comportamientos, valores, tradiciones y que distinguen al “verdadero” de “los otros charros”, y que permite vislumbrar las jerarquías y diferencias internas existentes en los distintos grupos. Se habla, por ejemplo, de charros de abolengo, charros nuevos o charros profesionales, además de las distintas categorías reconocidas en las competencias.
Entre los charros, la familia hace las veces de una institución total que organiza la vida cotidiana más allá de la charreada misma: durante la semana, los niños acuden con sus madres a sus entrenamientos vespertinos después del colegio, las niñas a practicar las escaramuzas, al baile regional y a las convivencias diversas que se organizan en el seno de los lienzos. Los domingos, la jornada empieza temprano con la misa, luego se alistan los caballos para la charreada del mediodía. De este modo, la familia asegura la reproducción de la mencionada ética charra que permite resguardar la experiencia como algo nuclear en términos identitarios, así como reivindicar dicha identidad, donde la idea de honor tiene un lugar central.
Esta compleja dimensión ética de la charrería tiene como columna vertebral una tradición que la liga a la caballería, cuyo eslabón parece encontrarse en la Orden de los Caballeros de Guadalupe, al parecer instituida por Iturbide, luego refuncionalizada por el emperador Maximiliano y compuesta por caballeros charros que llevaban el estandarte de la Virgen de Guadalupe. La construcción de este lazo simbólico produce la imagen de charro como descendiente de una estirpe de hidalgos campiranos, que sería el punto de partida para la formación de una consistente estereotipo: el del paterfamilias libres, señor de sí mismo, de su progenie y de sus bienes.
Cristina Palomar. Es licenciada en psicología por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESI, y actualmente cursa el doctorado en Ciencias Sociales en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología, CIESAS-Occidente. Dirige y edita la revista de estudios de género La Ventana.
Te invitamos a que consultes nuestra revista-libro Charrería. no 50. Disponible en nuestra tienda física La Canasta, ubicada en: Córdoba #69, Roma Norte, CDMX. También visita nuestra tienda en línea donde encontrarás nuestro catálogo editorial.