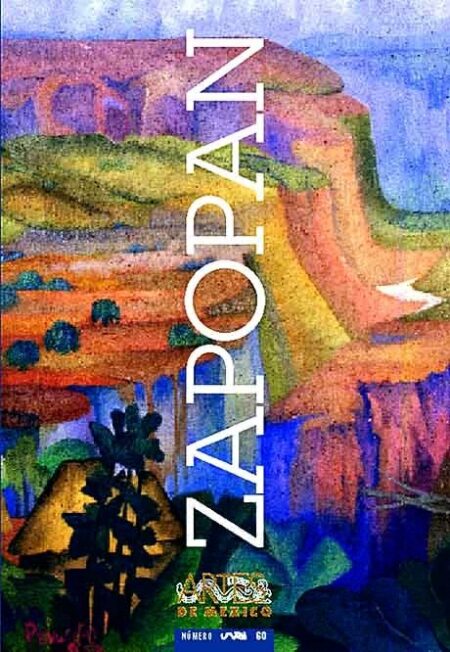En una región tradicionalmente criolla sorprende que se realice una celebración en la cual predominan las manifestaciones inspiradas en el pasado prehispánico. Éstas, mezcladas con la solemne presencia clerical, son analizadas por esta autora, que ve, en la fiesta del 12 de octubre, una búsqueda por un símbolo de identidad local.
La romería de la Virgen de Zapopan, el acontecimiento religioso que convoca a gran parte de la población de este municipio y de sus zonas aledañas, no sólo tiene carácter religiosos; es también una ceremonia encaminada a mantener las tradiciones, renovarlas e incluso reinventarlas. Si algo ha caracterizado a la región de Guadalajara no han sido sus tradiciones indígenas, sino su cultura de raigambre criolla: los charros, los mariachis, el Jarabe Tapatío. Todos estos elementos se dan cita rigurosa en el desfile del 12 de octubre; sin embargo, gran parte de los citadinos de la región evocan un origen anterior a estos símbolos.
Ese día, los ruidos de los camiones y automóviles desaparecen, y en su lugar se escuchan sonidos del pasado: los de los caballos y los mariachis, los de las bandas de guerra, y finalmente los de las danzas indígenas que saturan el ambiente. Una gran parte de los peregrinos se viste con penachos, como para recordarnos que esta región el México profundo, ligado a las tradiciones prehispánicas, no ha muerto todavía. Algunas de las coreografías ejecutadas están íntimamente asociadas con la historia de la colonización y evangelización de la región; ciertas danzas aluden a la rebelión chimalhuacana que tuvo lugar en 1541, donde la imagen hizo su primera aparición milagrosa en un acto de pacificación entre los indios caxcanes y los españoles.
Quienes conforman las cerca de 300 cuadrillas de danzantes no pertenecen a grupos étnicos establecidos en la ciudad; son gente que de ordinario viste a la moda y que ese día porta orgullosamente la indumentaria pertinente para recrear nuestro origen indígena. A la romería se dan cita 3000 danzantes, cuyos cuerpos conforman una ofrenda para la Virgen, a quien reconocen como “la Gran Madre”.
Todas estas cuadrillas son independientes de las parroquias (manifestaciones similares han sido parte de la religiosidad popular, y aunque han sido toleradas por la institución, no son promovidas de manera oficial).
Cada una se distingue por su ritmos, por los instrumentos que usan para hacer música, por sus coreografías, pero sobre todo por su indumentaria. Se pueden ver concheras y compañías “aztecas”, que escenifican rituales prehispánicos y de conquista. Visten con grandes penachos de plumas, pectorales y taparrabos. Los lanceros son cuadrillas nuevas que visten trajes inspirados en los de los indios del norte, como los apaches. Los sonajeros recrean las danzas tradicionales del folclore regional y se caracterizan por hacer música con las suelas del metal en los huaraches. Los matachines tienen sus raíces en las tradiciones de Zacatecas y traen carrizos y sonajas.
Algunas compañías de danzantes han mantenido esta tradición mediante la herencia cultural familiar. Éste es el caso del Grupo Azteca, conformado por parte de la familia Sandoval. Dicho grupo alcanza hasta 60 miembros (padres, hijos, nietos y bisnietos). Los trajes de esta cuadrilla son adaptaciones del atuendo azteca: penachos de plumas exóticas, traje con pedrería y lentejuela. Cada año el grupo renueva el vestuario; son los propios miembros de la familia los que se encargan de su diseño y confección. Esta compañía danza, mes con mes, a la Virgen de Zapopan, pero además sus integrantes participan anualmente en otras peregrinaciones importantes. Muchas de estas cuadrillas de danzantes han sido recientemente creadas y están conformadas por jóvenes e incluso niños de nuevos asentamientos urbanos. Estos grupos se distinguen de los tradicionales porque sus vestidos están inspirados en la estética de los indígenas de Estados Unidos.
El señor Ramiro Ramos fundó en 1991 la Compañía de Lanceros del Coli. Él diseña los trajes inspirados en el Libro vaquero. En su grupo participan 35 miembros, que se reúnen semanalmente en la plaza de la colonia para que la gente los vea. Para él, el motivo de la danza es manifestar su alegría para agrandar a la Virgen. Pero a sus miembros se les exige una ética puritana: no beber, ni fumar, ni bailar banda. Para esta compañía, ser danzantes es una forma de vida: “uno debe ser auténtico. Por eso no acepto ni drogadictos ni borrachos en mi grupo”. Sin embargo, no todas las compañías exigen estos comportamientos.
Otro de los nuevos grupos es el conformado por aquellos jóvenes de clase media (algunos profesionales y universitarios) que se identifican con los movimientos mexicanistas y con los llamados “de la Nueva Era”. Éstos recrean danzas indígenas como parte de una búsqueda de experimentación mística trascendental. Visten atuendos de manta blanca, sin adornos, y durante sus danzas realizan rituales de purificación.
Lo inesperado también se da cita en el ritual. La romería se convierte en un carnaval de máscaras. Los celadores son los encargados de resguardar el orden. Éstos visten trajes de fantasía y juegan con el látigo a asustar a quienes se quieren pasar de la valla. Entre los disfraces destacan los de animales feroces: lobos, osos, gorilas y orangutanes; pero también han sido incorporados entre los trajes los de algunos personajes de las películas de terror de Hollywood: Freddy Tijeras, Beetle Juice, o la indumentaria de los impactantes integrantes de Kiss, el grupo “heavymetalero” del cual se decía invocaban al demonio. Además, uno puede encontrar entre los peregrinos a un Winnie Pooh que saluda amablemente y manda besos a los espectadores. Pero los que se ganaron la atención del público fueron Carlos Salinas, quien recibió los abucheos, y Vicente Fox, a cuyo paso la gente aplaudió.
Uno advierte que la Virgen se acerca, pues el escenario visual y auditivo se torna de secular en eclasial. Tras los charros, los mariachis, las bandas de los pueblos y los danzantes, se despliega una iglesia ordenada, con música de fondo clerical y guerrera. En esta agrupación desfilan estandartes de distintas asociaciones devotas y banderas de los múltiples grupos parroquiales de adoración nocturna. Los franciscanos promueven desde una combi el rezo del rosario, aunque pocos de los asistentes se suman a la invitación. otros jóvenes seminaristas tocan acordes de guitarras para entonar cantos religiosos. Los estudiantes de la facultad de teología incitan al público a gritar los tradicionales vivas: “vivan nuestros mártires santificados; viva Cristo Rey; viva la Generala”. De pronto, entra la banda militar anunciando la cercanía de la Virgen.
La imagen va custodiada por el cardenal (que viste traje de peregrino), los obispos auxiliares, los frailes franciscanos, las guardias de honor, las escoltas y las bandas de guerra. Este día, la Virgen es resguardada por más de mil “soldados” (aproximadamente medio millar vino de la Ciudad de México a brindar sus servicios), que se encargan de hacer una valla para protegerla de cualquier peligro y de mantener el orden entre los peregrinos.
En la región aledaña a Zapopan la guardia de honor de la Virgen está conformada por más de 500 integrantes, todos uniformados en azul y blanco –los colores de la Generala– y con el escudo de armas de la Virgen en sus atuendos. Éstos se distinguen del resto de la feligresía pues tiene un lugar asignado en el desfile: forman parte del grupo que acompaña y cuida de la imagen, y se han preparado militar y religiosamente durante todo el año para marchar de manera ordenada. Las bandas de guerra, conformadas por alrededor de 150 elementos, entonan, al clamor de los tambores y las trompetas, los ritmos de la milicia católica. Los niños visten cachuchas (cuarteleras azules), y las niñas sevillanas. Las mujeres solteras se distinguen por la sevillana blanca, mientras que las casadas, con sevillana negra, conforman la retaguardia. Los custodios (hombres distinguidos por servir por más de una década a la guardia de honor) visten de traje azul marino. Los calabrotes central y lateral, encargados de jalar la carroza de la Virgen, están conformados por hombres. Atrás de la imagen el cardenal y los obispos. A los costados, marcha el contingente más impresionante, por su contraste con las formas contemporáneas de vestir: los hombres de la guardia regia, con uniforme de terciopelo a rayas, casco de bronce coronado por plumas, espada y lanza indumentaria que resulta una réplica de la guardia suiza del Vaticano. También desfilan los Caballeros del Santo Sepulcro, con largas capas blancas y boinas españolas. Al paso de la Virgen las porras y los vivas se intensifican. Algunos espectadores rompen en llanto por la emoción.
Por un lado, la iglesia católica de Guadalajara, como institución altamente formalizada, se encarga de construir un ambiente de sacralidad, orden y devoción altamente ortodoxa e incluso militar, que evoca un pasado reciente, en el cual los creyentes tuvieron que defender su fe frente al estado anticlerical, que poco tiene que ver con el momento presente de la iglesia en Guadalajara. Por otro lado, los pobladores, y en especial los danzantes, buscan reinventar un linaje indígena que los transporte a un pasado más imaginado que real, lo que nos habla de la resistencia cultural frente al colonialismo español y el catolicismo ortodoxo. Ambos elementos están presentes en el mismo ritual, más no revueltos.
Resulta curioso el juego de reflejos en que se convierte la peregrinación: los miembros de un grupo son espectadores de los otros. Todos están presentes; todos se disputan el sentido simbólico de la ceremonia; todos son protagonistas y público de una festividad que resulta ser un espejo a partir del cual nos miramos los pobladores de la región.
Renée de la Torre. Es doctora en antropología social. Es profesora investigadora en el CIESAS occidente. Ha trabajado en varios proyectos de investigación sobre identidades –de barrios, religiosas y políticas– en Guadalajara. Es autora del libro La luz: discurso, identidad y poder en la Luz del Mundo , y coordinadora de La ciudadanización de la política en Jalisco.
Te invitamos a que consultes la revista-libro Zapopan. no. 60. Disponible en nuestra tienda física La Canasta, ubicada en: Córdoba #69, Roma Norte, CDMX. También visita nuestra tienda en línea donde encontrarás nuestro catálogo editorial.