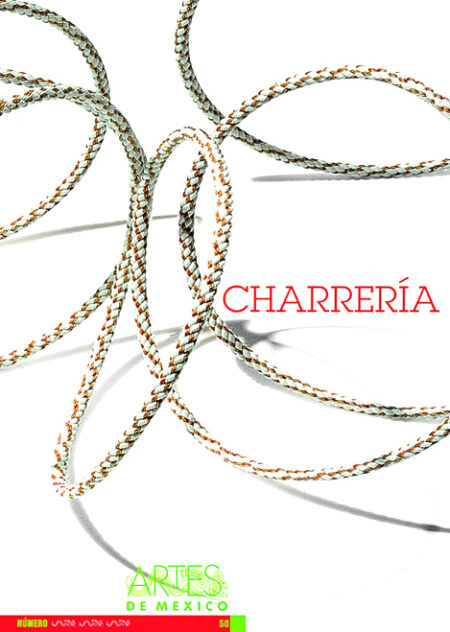A partir de un lema charro: “Patria, mujer y caballo”, se interpreta el papel de la mujer en un deporte “de hombres”. Alejada de toda referencia erótica y voluntad de competencia, ella tiene la alta encomienda de preservar la tradición. No se trata, sin embargo, de un terreno inmóvil.
Cada asociación charra tiene un lema ligado a su propia escala de valores regionales. El de la asociación Charra de Jalisco –que al parecer ha sido apropiado por otras agrupaciones– es “patria, mujer y caballo”, que enuncia el orden de las propiedades en el universo de sus significados.
La patria es una idea que si bien pretende referirse al “cuerpo de la nación” materializado en el terreno mexicano, más bien hace pensar en lo que Luis González describió como “matria”, es decir, el terruño que es vivido y percibido en lo particular y en lo cotidiano y cuya historia es más contada que escrita, por desconfianza de los discursos de unidad. La patria del charro sería, pues, aquella que le da sentido e identidad como tal: como ranchero arraigado a su propia tierra. El significado de la mujer ocupa, por lo pronto, el lugar intermedio del lema: el eslabón que asegura la reproducción del territorio charro y la posibilidad de subirse al caballo. La presencia del caballo es significativo por subrayar la relación entre el charro y su montura, cargada de afectos y referencias simbólicas, largamente ilustrada en corridos, poemas, pinturas, esculturas.
La socialización en el mundo charro depende, de manera fundamental, de la participación de las mujeres, entendidas siempre como madres de familia, responsables de su sostenimiento y de donde se deriva el alto valor que los charros dicen reconocerles. El charro siempre habla de la mujer con respeto y, a pesar del estereotipo difundido por el cine mexicano que lo retrata como un macho vulgar, su actitud hacia la mujer es caballerosa y protectora pues, en su imaginario, ésta conforma una idea de alguna manera opuesta a aquella de la damas de las aventuras caballerescas cantadas por los trovadores. La mujer charra aparece despojada de toda referencia erótica y, más bien, es vista como una figura investida por la beatitud de la maternidad; en su papel de reposo del guerrero, de ella depende la reproducción y el sostenimiento del universo cotidiano y simbólico de las familias charras. Los despliegues de romanticismo charro, por otro lado, no se dirigen a las mujeres sino más bien a su tierra y a sus animales; la abundancia de corridos, poemas y otros arrebatos líricos del mundo charro ilustran floridamente este punto.
Es sabido que la separación de género en la práctica social conlleva profundos sentimientos de identidad y autoafirmación. Aparentemente, no hay entre los charros el menor equívoco al respecto: la identidad de género estriba en mantenerse dentro de los ordenamientos sociales construidos con estos fines. Los charros asignan para cada sexo lugares, espacios y actividades específicas. No se trata de una limpia separación de las categorías femenino y masculino, sino, más bien, de un juego muy dinámico al interior de cada uno de los dominios establecidos. Estos dominios son puestos en escena en la fiesta charra que es considerada, en la ejecución de las suertes, territorio estrictamente masculino: es un deporte de hombres.
La mujer es charra por sus vínculos familiares con los charros, no porque practique la charrería, ámbito que le es totalmente vedado, pues es impensable una competencia que implique la diferencia sexual. En la fiesta charra ellas sentadas en las gradas, en tanto esposas y madres de familia, apoyando con su presencia el desempeño de sus hombres y también mostrando el reconocimiento que hacen de su valor y hombría.
Sin embargo, hacía 1950, en los tiempos que se obtuvo el derecho del voto femenino, la inquietud de participación por parte de las mujeres llevó a la creación de un territorio cerrado específicamente femenino en el mundo charro: la escaramuza. Dice una mujer charra: “es un deporte de hombres en un noventa por ciento. Algunas mujeres calan, pialan o lanzan, pero no compiten. Es un deporte que empezó hace tiempo, cuando la gente era distinta: la mujer estaba en su casa y nada más. Además, es rudo: subirse a un toro, la soga quema, se necesita mucha fuerza. A los charros no les gusta. “Yo no lo veo mal”. En opinión de un charro jalisciense, “la mujer tiene su lugar muy especial dentro de la charrería; antes nada más se vestían de adelitas y montaban a caballo, ahora ya compiten, ya participan muy directamente en los festejos. La escaramuza es un complemento muy bonito en un festejo charro”.
Así, la escaramuza es dentro del mundo charro un territorio exclusivamente femenino: las escaramuzas charras. Antes de su aparición, los estatutos de la Federación de Charros contemplaban la participación de las mujeres de dos maneras: como reina de la federación –para lo que se requería ser hija de un socio activo, tener al menos 18 años y contar con cabalgadura y arreos a la usanza charra –y como integrante de los comités de damas, formado por “las señoras esposas de los miembros del Consejo Directivo Nacional” que atienden las necesidades “domésticas” de la federación: ornamentación, atención a invitados, preparación de fiestas.
Los primeros intentos de la mujer por participar directamente en la charrería tuvieron lugar a principios de la década de 1940, con la reina de la Asociación Nacional de Charros, Rosita Lepe, y más tarde con Guadalupe Fernández de Castro. Ambas cabalgaban al frente de sus asociaciones en los desfiles. Después algunas mujeres comenzaron a mover los caballos a “mujeriegas” e incluso se presentaron en los jaripeos calando un caballo. El maestro Luis Ortega Ramos diseñó inicialmente la escaramuza para los niños, pero con el tiempo la llegada de más mujeres desplazó a éstos y lo que se llamaba “carrusel charro” pasó a ser una escaramuza: conjunto de ejercicios ecuestres que, a manera de carrusel, realiza al galope un grupo de niñas y muchachas vestidas de rancheras y montadas al estilo mujeril. El número es muy llamativo por el ritmo, el valor, la precisión y la habilidad que las jinetes despliegan.
Las escaramuzas tienen rigurosos reglamentos respecto a la indumentaria, las reglas de los concursos de presentación y la calificación en competencias oficiales de las damas charras federadas. En el Rancho del Charro de la Ciudad de México tuvo lugar, en 1953, la primera escaramuza charra, quedando formalmente incorporada a la Federación Charra.
Existe, sin embargo, otro nivel en el que se juegan estos elementos: el de la relación de los charros con los animales: caballos, yeguas, novillos. Este vínculo tiene una dimensión histórica. La cría de ganado caballar y vacuno suscitó la necesidad de lazar, jinetear, amansar, arrendar. Vaqueros, caporales y hombres de campo en general se volvieron diestros con la reata y realizaban increíbles maniobras en gala de arrojo y destreza en los herraderos, en los tuzaderos, o por simple diversión. La primera suerte de la fiesta charra, la cala de caballo –que realizan casi siempre los dueños del ganado, a diferencia de otras– de estrada hace evidente el valor principal que está en juego en esta relación: el dominio del jinete sobre el animal, en el que se basa cualquier otra virtud del charro. Esta suerte tiene como fin mostrar, entre otras cosas, la buena rienda y mejor educación del animal: brío, andadura, galope, carrera y mansedumbre. Finalmente, el juego de fuerza entre el charro y el animal que tiene lugar en todas las suertes parece remitir a una lucha entre valores masculinos y femeninos. ¿Qué tanto podría decirse que el animal simboliza las fuerzas femeninas que el charro debe amansar, dominar, inmovilizar, vencer? Pueden lanzarse dos hipótesis: una, que el charro es retado a mostrar, a través del dominio sobre el animal, su capacidad de controlar lo femenino, y con ello reafirmar su identidad de género; la otra hipótesis, más arriesgada, es que en los animales el charro actúa lo que en su relación con las mujeres no es posible por el respeto que le inspira su preponderancia social, que a veces contrasta con los desplantes de los charros eróticos. Al respecto, vale mencionar un alegato sostenido entre el patriarca de la charrería jalisciense, Andrés Z. Barba, y la periodista Lola Vidrio, a propósito del lema “Patria, mujer y caballo”. Vidrio publicó en el diario El Día los siguientes versos:
Creo que respeto mayor
a la patria y la mujer, hay que guardar
no sus nombres con las bestias revolver.
De una agrupación por lema, calificativo no hallo
Patria, mujer y caballo.
Cada quien da su opinión
y no hay más cosa qué hacer
que el árbol se deja siempre
por sus frutos conocer.
El patriarca contestó con otra rima:
Eso de juntar los nombres
Patria, mujer y caballo
no es para causar desmayo
a los mexicanos hombres:
ya que a mi humilde entender
os deberías de fijar
que juntar no es revolver
cuidándonos de poner
cada nombre en su lugar.
Sabido que es peculiar
en el charro el patriotismo
sabido es asimismo
que es galante hasta saciar.
¿Por qué venirlo a tildar
de árbol que da mal fruto
las neuras de un haragán
cuyo escrúpulo discuto.
Busco el charro y no lo hallo
que cumpliendo sus deberes
con su patria y las mujeres
se olvide de su caballo.
Nuestro emblema mexicano
sostenemos sin desmayo.
Cristina Palomar. Es licenciada en psicología por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, cursa el doctorado en ciencias sociales en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS-Occidente. Dirige y edita la revista de estudios de género La Ventana.
Te invitamos a que consultes nuestra revista-libro Charrería . no. 50. Disponible en nuestra tienda física La Canasta, ubicada en: Córdoba #69, Roma Norte, CDMX. También visita nuestra tienda en línea donde encontrarás nuestro catálogo editorial.