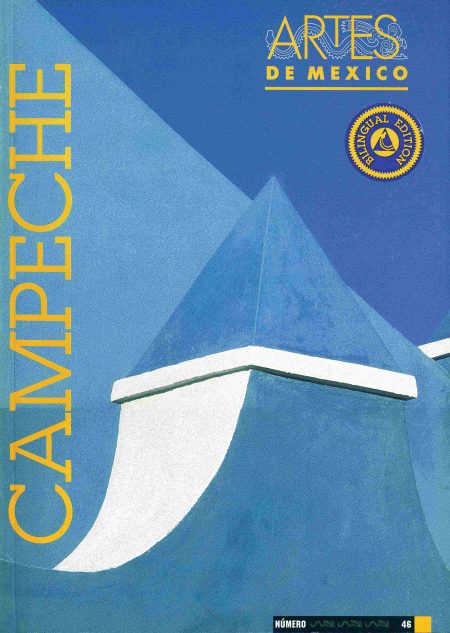El maíz es el protagonista indiscutible de la suculenta mesa campechana. En su origen divino está quizá el secreto de su excelso sabor cuando manos sabías, imaginativas e innovadoras lo convierten en salbute, panucho, muchilpollo, codzito, papadzul o tantas otras delicias. Ésta es la crónica de un placer milenario.
Existe poca información sobre la comida entre los antiguos habitantes de Campeche: sólo contamos con los datos proporcionados por los cronistas posteriores a la Conquista, algunas tradiciones aún vigentes en el medio rural y con los estudios que poco a poco van haciendo los arqueólogos y antropólogos, conscientes cada vez más de la importancia de la historia de la vida cotidiana. Con estas escasas herramientas podemos tener una pálida idea de los gustos de un pueblo gracioso, capaz de construir maravillas arquitectónicas, como las ciudades de Edzná y Calakmul, o de plasmar en cerámica o piedra refinados diseños y colores. Por fuerza deben haber tenido una sensibilidad gastronómica muy desarrollada. Sin embargo, no debemos por ello caer en un falso juego de imágenes al suponer un tiempo pasado lleno de felicidad en el que todos permanecían eternamente satisfechos; por el contrario, las evidencias mencionadas hablan de la eterna lucha del hombre por la supervivencia, de los antiguos hombres del maíz reproduciendo cíclicamente la máxima creación de los dioses: la incorporación de la planta divina a su propia sustancia.
Sabemos, gracias a los estudios de los mayistas, que la sociedad prehispánica era altamente estratificada. Uno de los campos donde las diferencias de clases debían ser más evidentes, como el vestido o la habitación, era la comida. Por ello, al hablar de una gastronomía maya debemos partir de la idea de que existieron varios tipos de alimentación. Las clases humildes -esclavos, campesinos y artesanos- debieron mantenerse con poca variedad: maíz, algunos vegetales y ocasionalmente animales, éstos cuando era fiesta o la cacería resultaba afortunada. Inmediatamente después del arribo español -según narra fray Diego de Landa-, la mayoría consumía dos comidas: un desayuno temprano basado en un atole, sazonado con chile. En el trabajador, durante el día, se bebía el pozol, ahora llamado pozole, pero muy diferente a su homónimo del Centro de México. Por la tarde, ya en la casa, en el suelo o sobre una esterilla o petate, se comía un guisado acompañado por las siempre presentes tortillas. Esta cena se preparaba, cuando había, con carne de venado, aves y pescado o, en su defecto, situación bastante frecuente, sólo con verduras y chile. El propio cronista menciona las continuas hambrunas que se padecían.
Nota aparte merece el chocolate, bebida que se preparaba con el cacao de manera muy distinta a nuestra versión occidentalizada, pues aquélla incluía maíz, a manera de “atole champurrado” y chile, delicadeza reservada, junto con ciertos licores, para fiestas y banquetes. El obispo Landa narra que existían dos tipos de fiestas: una propia de los señores y gente principal, que obligaba a los convidados a realizar después otra celebración similar. Durante el ágape cada invitado recibía un ave asada, tortilla y chocolate, además de una serie de regalos: una pequeña banca para sentarse, una manta para cubrirse y el vaso más hermoso que se pudiera procurar. Curiosamente, la deuda contraída al asistir a un banquete era hereditaria, por lo que los parientes quedaban comprometidos a resarcir en caso de muerte.
El otro convite era en ocasión de las bodas o para honrar la memoria de los antepasados. Esta celebración no obligaba a restitución, pero se establecía una especie de acuerdo táctico para corresponder en ocasiones similares. Las amistades así procuradas duraban mucho tiempo y ni la distancia impedía la asistencia a estas ceremonias. Pero volviendo al maíz, sustento universal, podemos asumir que, en general, era preparado de tres formas diversas: las tortillas y sus múltiples derivaciones como los “pasteles” -preparaciones con capas sobrepuestas de tortillas cubiertas con una salsa- y los tacos: las bebidas, básicamente pozol y atole; y los tamales, preparación que ha subsistido en toda su variedad de riqueza.
Desde luego, es Diego de Landa el primer cronista que nos habla de las comidas en la Península poco después de la llegada de los españoles. Muchos especialistas están de acuerdo en que para esas fechas probablemente ya se habían producido algunos cambios en la alimentación; por ejemplo, en el periodo Clásico (300-900 d.C.), cuando los mayas peninsulares entraron en contacto con otros grupos del Centro de México y de la Costa del Golfo. Algunos arqueólogos, como Peter Schmidt, hacen notar la ausencia de comales en excavaciones de sitios de ese periodo; interesante dato que ponen en duda el uso de la tortilla y sugiere su probable llegada de la Península en tiempos más recientes, aunque permanece la posibilidad de que sea el comal el importado y que las tortillas fueran cocidas sobre las superficies de algunas vasijas de barro volteadas, explicación un poco rebuscada, pues siendo básica la tortilla, sería muy extraño que no se contara con algún instrumento específico para su elaboración.
De Landa no deja de advertir que en la Península “hacen pan (tortilla) de muchas maneras, bueno y sano que es malo de comer cuando está frío; y así pasan las indias trabajo en hacerlo dos veces al día”.
“Éste era el pan propio y adecuado para comer las viandas que -según Molina- (los antiguos mayas) llamaban sucuc-uah. Cuando este pan tenía varios días y quedaba duro y añejo, llamábanlo chuchul-uah y era tostado; resultaba más sabroso que el bizcocho. El pan más seco y con moho era también tostado y se nombraba totoch-uah. El mezclado con frijol negro, pich o muxub, y el mezclado con chile y jugo de frijoles, papak-tsul; en cocido bajo ceniza, tsuhbil-uah, y el de maíz nuevo, chepe”.
Quizá una de las aplicaciones que más llaman la atención sobre el uso del maíz en la Península son los llamados panes, que más bien son “pasteles” elaborados a partir de capas de tortillas superpuestas y separadas con otros ingredientes, generalmente pepita de calabaza o frijoles. El antiguo uso de estos “panes” se conserva muy arraigado en el medio rural, pues los mayas aún lo ofrendan en los ritos agrícolas. Así, el kan lahu wah, un pastel ceremonial hecho con grandes tortillas de maíz, se ofrece al final de la estación de secas, justo antes de la llegada de las esperadas lluvias; el llamando ch´achaak es parte fundamental del culto milpero para hacer llegar el agua. Una palabra muy parecida, kanlahun tas wah, designa a otro pastel hecho con 14 capas de tortillas, separadas por delgadas capas de pepita de calabaza molida y humedecida, frijol y otros elementos vegetales que se cuecen bajo tierra. Alfonso Villa Rojas, distinguido estudioso del área maya, en los inicios del siglo XX, nos dejó una vívida descripción de las ofrendas realizadas a los dioses antiguos. Los platos eran preparados con gran cuidado, de ser posible dentro de la iglesia, usando de preferencia carne de animales silvestres que, según la antigua tradición maya, eran criados por los guardianes sobrenaturales del bosque; en su elaboración final sólo intervenían hombres.
Para estas comidas sobrenaturales, la carne se cuece en un caldo espeso, ko, preparado con masa de maíz, a la que se le añade achiote, pimienta, clavo, orégano, ajo y sal. Este caldo se aprovecha para desmenuzar en él unas tortillas de maíz llamadas nabal-wah. A la mezcla obtenida se le llama “sopes” y solo se come en ceremonias paganas. La carne se pone aparte, en jícaras o platos de barro. Esta comida va siempre acompañada de ciertos panes de forma y calidad especial que se preparan con masa de maíz, sakan, y pepita de calabaza molida, sikil. Se envuelve en palmas de gusano y se cuecen en su honor llamado pib, que se abre en la tierra. Según su importancia y modo de hacerlos se dividen en cuatro clases.
Así, el noh-wah, o gran pan, se prepara con cuatro pasteles: el primero de 13 tortillas y los demás de nueve, ocho y siete, respectivamente. Entre las capas se pone otra delgada de pepita de calabaza. Finalmente, en la parte superior se marca una cruz y, rodeándola, unas depresiones llamadas “los ojos del pan”, o u-yich-wah. El yal-wah o pan en divisiones, no tiene un número definido, se prepara con seis capas de tortillas, también con “ojos”, pero sin la cruz central. El tuti-wah, es el pan que completa o sirve de cuña en la ofrenda. Es pequeño y en número de siete. Se compone de una tortilla enrrollada con sikil al centro. La última de estas preparaciones, el nabal-wah, es de mayor tamaño y preparada con menos cuidado; en él se aprovecha el sakan y el sikil restante.
Quizá algunos lectores, basándose en la descripción anterior, se hayan imaginado el pan de cazón, platillo que prácticamente ha sido la tarjeta de presentación de la cocina campechana. Consiste en una serie de tortillas abiertas en el momento que se inflan sobre el comal, para ser llenadas con frijol negro colado. Después se prepara una especie de “pastel”, como los ya descritos, remojando cada tortilla en una salsa de tomate frita con chile habanero, entre capa y capa se coloca un poco de cazón asado y después frito. Para presentarse en la mesa, se sirve un poco más de salsa sobre el plato, en promociones individuales y con un número de capas que nos habla del apetito del comensal, pero generalmente tres o cuatro; todo se corona con un chile habanero cocido en la salsa.
Aunque la similitud sea meramente formal, el pan de cazón es preparado en el comal mientras que los pasteles rituales son hechos en hornos subterráneos en pib. Estamos, sin duda, ante un platillo de gran antigüedad, viejo heredero de la tradición maya. En ningún otro lugar de la Península se oye hablar de un “pan de carne”, “pan de frijoles”, lo que hace a esta joya de la cocina campechana un descendiente único y directo del mundo prehispánico. La única excepción de la que he tenido noticias es una rara forma de preparación de Hecelchakán, en el corazón del camino real que unía a Campeche con Mérida. Allí según me platica mi madre, un cocinero redundantemente llamado El Campechano y de nombre Antonio Amigo, en las décadas de 1950 y 1960, confeccionaba un pan de pepita sobre pedido. Para prepararlo, se ponía la tortilla en el comal y cuando se levantaba la olleja, se untaba una pasta de sikil. Finalmente, el pan, así relleno, se remojaba con ayuda de dos cucharas espumaderas en una salsa de tomate. Se servía directamente uno o en la cantidad que se pidiera. Ésta es, indudablemente, una de las formas más antiguas de preparar los antojitos regionales.
Otro gran protagonista regional es el papadzul, en la forma original papak´sul, según el Diccionario maya, un pan hecho con frijoles y chiles. Así lo ratifica el distinguido historiador Molina Solís, aunque actualmente designa a un plato caracterizado por el relleno de huevos duros y la salsa de pepita de calabaza. Algunos de los más famosos estudiosos de la cocina mexicana han reconocido en este plato a uno de los mejores del país; pues a su riquísimo y variado sabor se aúna una excelente preparación. Diana Kennedy da su interpretación al traducir su nombre como “comida para los señores” y añade que: “bien hechos tiene un sabor tan fascinante como su aspecto. Las tortillas enrolladas, cubiertas como salsa de color verde pálido, el color rojo vivo que le da la salsa de tomate y las manchas de aceite verde -que sale de la semilla de calabaza- formando facetas brillantes de color y sabor. Los papadzules podrían ocupar un buen lugar en cualquier exhibición gastronómica mundial”.
Siempre dentro de la esfera de la versátil tortilla debemos recordar al humilde panucho, así llamado como si fuera un pan que merece desprecio, pero que en cambio es el rey de la popularidad de las meriendas campechanas, compañero afortunado del caldo o consomé de pavo. A las tortillas calientes se les levanta una parte del ollejo, se les unta dentro frijoles negros colados, conjunto que es frito en aceite caliente para cubrirlo, finalmente con lechuga, carne de pavo -o pollo- cebolla, tomate y repollo curtido. La variante de la ciudad de Campeche se rellena con pasta de frijol y cazón y luego frito aunque, desde luego, existen muchas más posibilidades, como el panucho de cochinita pibil o el delicioso champotonero de camarón.
Sobre el nombre de los papadzules se ha discutido bastante, pero no debemos dejar de recolectar que la palabra más antigua que se nos reporta es papak-sul, en la cual sul se refiere a la acción de empapar o remojar, más que a ts´ul, extranjero, forastero o incluso español, como han querido ver varios autores. Sobre la primera parte de la palabra existen muchas dudas, pues podría tratarse de pa´-pa´ah, acción de quebrar con repetición muchas cosas, probablemente las pepitas de calabaza para hacer la salsa. Una palabra que ayuda a entender este nombre nos viene de otro plato similar, de uso casi exclusivo de Campeche, y ahora prácticamente caído en el olvido: el papanegro. Tras este híbrido nombre se esconde una preparación en la que las tortillas se rellenan de huevo, al igual que en el papadzul, pero se cubren de una salsa muy suave de frijoles negros colados, rematada otra vez con el rojo tomate que destaca sobre el oscuro tono de los frijoles.
Las añejas diferencias entre Campeche y Mérida se ponen de manifiesto una vez más cuando se trata de nombrar a estos antojos regionales; mientras que en la ciudad de Campeche se les conoce con el hispano nombre de panucho, en Mérida se llaman salbutes, del maya salbut´, usado antiguamente para designar a un pan de maíz con sal y manteca que formaba una tortilla rellena de carne molida y que después era cocida al comal.
Para completar la confusión, los yucatecos prefieren llamar panucho a lo que los campechanos denominamos más folclóricamente “sincronizados”. Éstos consisten en una tortilla tostada y cubierta de repollo o lechuga picados, carne de aves -pollo o pavo, principalmente-, cebollas en escabeche y rebanadas de tomate.
Sobre el significado de tan curioso nombre, José Buenfil Burgos, un guardián de las tradiciones campechanas, nos pone sobre la pista: resulta que, en la década de 1930, el Teatro Toro comenzó a exhibir películas habladas en su amplia sala; el gran trabajo del cácaro consistía, además de cuidar que la película no se saliera de los carretes y que no prendiera en llamas debido al calentamiento, en estar muy atento a la concordancia en tiempos que se debía dar entre las voces y las escenas, mismas que debían concluir más o menos al mismo tiempo si quería evitar una enorme rechifla. Entonces las funciones comenzaron a llamarse “sincronizadas” y la palabra era la gran novedad en la ciudad. Después de ir al cine, casi como complemento del espectáculo, se pasaba a los portales de San Martín. A este punto, Luis Felipe “Fillo” Zubieta, otro gran conocedor de las historias locales, añade que fue el señor Martín Lavadores quien trajo la receta de Yucatán, ayudado por su esposa Elia, quien se ocupaba de poner en las inmediaciones de los portales una mesa cubierta con un mantel de un blanco inmaculado, así como de desmenuzar el pavo asado con “recaudo colorado” que cubría los nuevos antojitos, que son ni más ni menos los que ahora llamamos sincronizadas. El éxito alcanzado por la nueva aportación a la gastronomía local permitió a Lavadores poner un local -ya más en forma- en los portales, al abrigo de las fuertes lluvias. Con el paso del tiempo, el dueño murió y ya por la década de 1950 doña Elia tuvo que venderle el puesto a otro afamado cocinero campechano. El Venado Casanova, quien armado con su anafe y unas cuantas mesas, daba de comer a los hambrientos espectadores que seguían llenando el cine.
Otro gran encargado de restaurar antiguos apetitos fue el señor Francisco Puga, quien desde el kiosco del parque central añadió algunas novedades al panorama de las meriendas campechanas. Por ejemplo, agregó una pequeña tortilla recién salida del comal debajo del sincronizado, que servía de servilleta comestible y facilitaba a sus comensales la limpieza de las blancas “filipinas” y blusas con delicado bordado. Pero, más que esta comodidad, lo que los antiguos campechanos recuerdan más entrañablemente es una salsa para aderezar panuchos y sincronizados; se preparaba con rábano, cebolla y el delicado toque de pequeños pedazos de chicharrón que cubría la gallina guisada. A mediados del siglo XX, don Pancho, como era mejor conocido, se trasladó a la plaza Juan Carbó, enfrente del entonces mercado, en la calle 8 donde acabó siendo famoso más bien por sus inolvidables helados. Se trata de la lonchería conocida con el apellido de su duelo, don Luis, “Canaval”, rey de los panuchos de esta parte de la población. Durante las festividades de las veneradisima imagen del Cristo Negro, qie se guarda en la parroquia situada al otro lado del parque, los fieles completaban sus plegarías con un rosario de panuchos. Algunos campechanos aún evocan los concursos para determinar quién podía comer más de esos antojitos, hasta 16 o 20, dicen algunos, o la imborrable memoria de sus tamales tostados.
José Enrique Ortiz Lanz. Arquitecto con estudios de restauración de monumentos en Italia. Entre sus publicaciones destacan aquéllas sobre fortificaciones mexicanas y gastronómicas campechanas. Actualmente es director de los museos del INAH.
Te invitamos a que consultes nuestra revista-libro. Campeche. no. 46. Disponible en nuestra tienda física La Canasta, ubicada en: Córdoba #69, Roma Norte, CDMX. También visita nuestra tienda en línea donde encontrarás nuestro catálogo editorial.