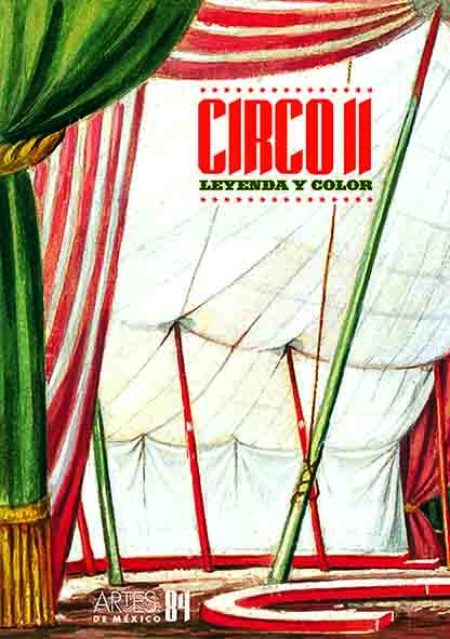Como podemos ver en una gran cantidad de documentos del mundo antiguo, la acrobacia tiene origen ritual. Este artículo nos deja ver que en México esta tradición ha encontrado continuidad en algunas danzas populares, en las que se ejecutan verdaderas proezas corporales.
Hoy en día en México se realizan bastantes ceremonias en las que se practican actos que tienen origen en la época prehispánica. La continuidad de estas expresiones es producto del vigor de las etnias que las mantienen. Como en todas las culturas vivas, sus expresiones son producto de la continuidad y del cambio, así como de la apropiación de propuestas tomadas de otras culturas. En la actualidad, quienes participan en estas ceremonias como actores y oficiantes requieren de capacidad técnica, preparación física y mental, además de un gran valor.
Ciertas ceremonias han permanecido casi intactas. Algunas se celebran en fechas determinadas para pedir y agradecer por las lluvias; otras para celebrar el éxito de la cosecha con los primeros elotes, y las hay también para agradecer a la tierra por sus beneficios.
En algunas de estas ceremonias llama la atención el uso de dos aparatos mecánicos: el poste que se utiliza en el “juego del volador”, y la cruceta que utilizan huahuas o quetzales en localidades nahuas de la sierra de Puebla.
El poste se ha utilizado en diferentes partes de Mesoamérica. Su origen puede rastrearse entre las culturas del Golfo de México. También hay indicios de su presencia en sitios arqueológicos tan distantes de esta área, como en Guachimontones, Jalisco. En la actualidad, lo utilizan integrantes de las etnias totonaca, nahua y ñahñu.
El poste llega a medir más de dieciocho metros de altura, lo que equivale a un edificio de seis pisos. Está coronado por un carrete que con frecuencia tiene la forma del símbolo de movimiento, ollin. La persona que hace la ceremonia sobre el carrete dispone de una superficie circular de unos cincuenta centímetros de diámetro. Después de oficiar hacia los cuatro rumbos del universo, toca un pequeño tambor y una flauta de carrizo, y hay quien llega a saltar más de un metro sobre el carrete.
En Cuetzalan, Puebla, el oficiante hace giros y contorsiones increíbles, los personajes llevan un tocado cónico. Por lo general, cuatro voladores descienden, cabeza abajo, con los brazos abiertos y amarrados por la cintura. Esta posición les permite cruzar los pies sobre la cuerda y balancearse al final del descenso para tomar el suelo corriendo.
Torquemada asienta que cada uno de los cuatro voladores daba trece vueltas al descender, lo que suma 52, número que coincide con los años del siglo mexica. Imaginemos la época de la primera puesta en escena del palo volador; debe haber requerido de gran conocimiento de la fiesta, pues en la ejecución intervienen elementos como la gravedad, la fricción, las fuerzas centrífuga y centrípeta, la rotación y la resistencia de materiales, entre otros. Posiblemente, el desarrollo gradual de este complejo aparato requirió de la participación de varios científicos y técnicos, que hicieron realidad esta forma de volar.
La cruceta utilizada por los huahuas o quetzales, en localidades nahuas de la sierra de Puebla, los totonacas que también la ejecutan, la llaman lakas, es un artefacto sostenido por dos postes en los que descansa un eje perpendicular a la cruceta, que permite que ésta gire con libertad.
Cada unos de los brazos de la cruceta tiene clavijas en las que se apoyan las manos y los pies de los danzantes, lo que facilita a los cuatro hombres asirse e inclinarse hacia adelante, así como cambiar su centro de gravedad de manera alternativa, para que, según la posición de la cruceta, en cada vuelta gire más rápido.
Los quetzales de Coahuitlán, Veracruz, con sus grandes penachos circulares, vuelan en la cruceta, cuyo eje está a más de cinco metros de altura. Descender y hacer evoluciones sobre una cuerda tensa, como lo hace el personaje que representa al jaguar en los tepehuanes de Almoloya de Juárez en el Estado de México, o caminar en equilibrio sobre una cuerda tensa con una garrocha, como es el caso de los maromeros en Zitlala, Guerrero, son otros ejemplos de lo que hoy llamaríamos actos acrobáticos.
La danza de los zancos que ejecutan seis u ocho parejas de hombres en Zaachila, Oaxaca, tiene orígenes, remotos, como puede verse en la hoja número 39 del Códice Maya Trocortesiano.
La ceremonia de los Cotlatlatzin que se ejecuta en el cerro del Cruzco, cercano a Acatlán, Guerrero en las localidades de Apaxtla y Los Sauces, del mismo estado, tiene por objeto predecir la estación de lluvias y, por lo tanto, las labores de la milpa. En una parte de la ceremonia el oficiante, acostado sobre la espalda, mueve con ambos pies un cilindro de madera. Lo hace girar y lo lanza al aire para recobrarlo una y otra vez. El danzante ejecuta múltiples evoluciones con maestría, siempre en la misma posición y viendo hacia el cielo. Las formas en que desciende el cilindro le dan la clave para la predicción. Si consideramos sólo la parte formal, los acróbatas circenses llamados antipodistas ejecutan ejercicios similares.
En el Vocabulario de Alonso de Molina, de 1571, aparecen algunas palabras relacionadas con ceremonias y juegos acrobáticos. Todas ellas nos dan idea de la continuidad de nuestra cultura.
Nita Payollalaza: Jugar con dos o tres pelotas, echándolas en alto y recogiéndolas después.
Nexoxochitlaxilliztli: Juego con rosas parecido al juego con una pelota.
Netetemiuiliztli: Juego de pelota con la rodilla.
Nematotopeuiliztli: Juego de pelota con la mano.
Ni,quhylacatzoa: Jugar el palo con los pies.
Ni,cuauhpatlani: Volar por el arte en un madero rollizo.
Quecpanoa nite: Llevar a otro encima de los hombros.
Tlamecayotl: Trepador en cuerda.
Marco Buenrostro. Fue director del Museo Nacional de las Culturas Populares, donde curó varias exposiciones. Entre sus publicaciones destacan el artículo “El manejo del barro en la época prehispánica”, publicado en la revista Arqueología mexicana, y los libros Las once y serenos. Tipos mexicanos y La raíz fracturada. Testimonios sobre los indios de México. Ha impartido conferencias y cursos sobre arte, historia y cultura. Obtuvo la presea Miguel Othón de Mendizábal por su contribución a la protección y difusión de nuestro patrimonio cultural.
Te invitamos a que consultes nuestra revista-libro. Circo II. Leyenda y color. no. 84. Disponible en nuestra tienda física La Canasta, ubicada en: Córdoba #69, Roma Norte, CDMX. También visita nuestra tienda en línea donde encontrarás nuestro catálogo editorial.