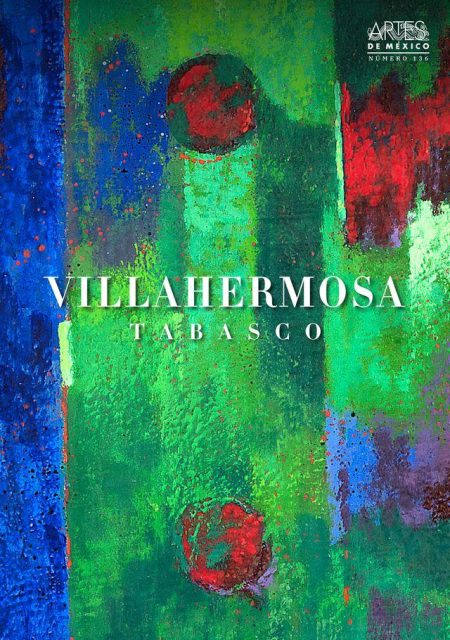Se dice que Villahermosa es una ciudad de poetas: entre sus calles nacieron algunos de los autores más importantes de la vida literaria del país. En este texto, con una impronta siempre nostálgica, el autor nos lleva de la mano por esas atmósferas tabasqueñas que sostienen un lirismo alimentado de trópico y agua.
El centro de la ciudad vio nacer a nuestros poetas. Las calles de Lerdo, Aldama y Juárez son un recodo de la gran capital que es actualmente Villahermosa; en ellas se recuerda con gran nostalgia la vida y obra de Carlos Pellicer, José Gorostiza, Andrés Iduarte, José Carlos Becerra; cuarteto del trópico, como el de Alejandría, que nos refresca la memoria de lo que fuimos, de lo que pudimos haber sido y de lo que somos. El cuarteto vio, con sus propios ojos, poco más de una pequeña ciudad de agua para después colocarla en el altar de la poesía y la historia. Hoy varían barrios y colonial en la periferia, miles de pasajeros que van hacia el futuro en el tren de alta velocidad llamado progreso.
En esas tres calles breves y estrechadas de la capital tabasqueña se encuentran, arropadas por el tiempo, las casas donde nacieron algunos de los escritores de mayor relevancia de México: Carlos Pellicer (1897) en Narciso Sáenz; Andrés Iduarte (1900) y José Gorostiza (1901) y también una de las escritoras más sólidas de la literatura mexicana, Josefina Vicens (1911), quien cautivó a los lectores desde su primera novela, El libro vacío de (1958).
Vivieron una vida de ciudad chica situada por el agua, el paisaje tropical, la selva y su eterna silueta diabólica, el transporte fluvial, los paseos, las calles y los rincones de la ciudad antigua.
La fisonomía del centro de Villahermosa descubre una serpiente de agua que rodea, desde hace décadas, a esta ciudad de poetas que han nacido bajo la sombra del guayacán, un grito de colores lanzado a los cuatro vientos. Esto no ha cambiado, permanece como el son ingrato que recibe un viajero en las tierras bajas de Tabasco. Ese río es arrogante, y al mismo tiempo tierno y dulce, como lo puede ser la poesía.
Las aguas grises mate del Grijalva, tan variables según la temporada de lluvias o de estío, parecen cargadas de impiedad y de frutos del mar. Son como el abismo: insondables. Debido al agua, la ciudad vive en una sinfonía de colores que tanto inspiró la poesía de Pellicer. El verde y sus modalidades ofrecen a la modernidad un sentido vegetal. Así Villahermosa vive en el reino del agua: en sus vertientes que hacen posible el macuilí y el guayacán, dos árboles inmensos que florecen hacia la primavera e incendian el paisaje urbano. Cuando florece el guayacán y su flor amarilla ilumina el cielo, renueva el alma dormida de los tabasqueños; renacen los poetas que le han cantado a esta naturaleza feraz, indómita.
¿Qué soñaban? Muchas cosas, desde luego, pero el más atrevido de los cuatro fue José Carlos Becerra. Siempre joven e intrépido, soñaba con ser algún día el último marido de Elizabeth Taylor, desde que su tía lo llevó a ver Un gato sobre el tejado caliente, película que el sobrino vio una y otra vez hasta aprenderla al dedillo, perdidamente enamorado de la protagonista. Poco después Becerra vio Casa Blanca y de inmediato se convirtió en el doble de Humphrey Bogart, compró una gabardina, aprendió las escenas definitivas de la película y actuó en las reuniones con sus paisanas como su una de ellas fuera Ingrid Bergman. El poeta de la calle Juaréz también fue tentado por el halo mágico y moderno de Nueva York y siguiendo el ejemplo de sus maestros, Pellicer, Gorostiza e Iduarte, viajó ahí en 1969.
Poetas de la ciudad en la mitad de los ríos, hallaron en la poesía el dolor y la tragedia, el placer de la vida y la belleza de los caminos del mundo. Antes , habían sido turistas en Nueva York, una ciudad que los conquistó. En 1918 Pellicer le escribió a su amigo Gorostiza desde el Marlborough Hotel: “Nueva York es una ciudad capaz de enloquecer al más pintado. He gozado de placeres incomparables en los museos soberbios. Estoy triste por mi adorada madre, por mi morena Esperanza, por ustedes. Tú me haces mucha falta. Querría ver en tu compañía los museos”.
Viajar es ausentarse de los sonidos y los colores, los sabores y las cosas que nos han seguido desde siempre.
La ausencia es también presencia y en esta doble articulación de la poesía pelliceriana que el viaje hizo posible, se encuentra el acto nostálgico por excelencia. Mientras más viajaba, imitando tal vez a Ulises, más se acercaba a sus raíces del trópico, y en la medida que rescataba la luz tropical más se internaba en su propia nostalgia. ¿Imitación?
Estudiante en la Universidad de Columbia, Iduarte sería tiempo después profesor ahí; vivió en Nueva York muchos años y, es evidente, más recuerda el nómada que el sedentario: “No se ve río pasar diario con sus ramas rotas y sus cuerpos muertos, sino se oye constantemente aquel chorro de agua bullente y sonoro. Es añoranza del pasado y es incesante la renovación de la juventud esperanzada. El viejo ausente seguirá siendo, aquí, por la capacidad de trasladarse intacto al sitio amado en que creció, un joven perenne”, dice el poeta.
La Villahermosa de hoy me obliga a relacionarla con la poesía, sin olvidar su convulso desarrollo. La ciudad quiere olvidar el pasado, el de las pequeñas embarcaciones que se remontaban río abajo y se perdían en los laberinto de las aguas; el de los caminos intransitables en tiempos de lluvia y en tiempos de seca; el de la persecución religiosa que tantos estragos causó en la sociedad, sus costumbres, su fe y su educación. Si el viajero de 1940, por citar una fecha, veía en Villahermosa un alivio del ser o una copia del Paraíso, hoy la imagen ha cambiado. El ruido citadino, el humo de los coches, las oficinas de la burocracia en ascenso, deshacen la leyenda. Antes, era una ciudad dispuesta para el caminante al que atraían la placita y su kiosco, los almendros tupidos, muchahos y muchachas que daban vueltas, como en una noria, en sentido contrario. El viajero de este siglo debe olvidar ese idilio entre hombre y naturaleza.
Si aparecieran en la tarde, sentados alrededor de una mesa del restaurante El caimito, Pellicer, Gorostiza, Iduarte y José Carlos Becerra, los cuatro hablarían de sus respectivas experiencias en Nueva York y del mundo, tal vez se arroparían en su leve y apetecible cosmopolitismo.
Álvaro Ruíz Abreu. Crítico, biógrafo, escritor y profesor investigador de la UAM-Xochimilco desde 1977. Doctor en Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid. Estudió con el profesor Jacques Enhardt en L´École des Hautes Études en sciences sociales, de París. Ha sido investigador del Instituto de Cultura de Tabasco. Ha participado en periódicos y revistas como Casa del Tiempo, El Día, El Nacional en México, La Jornada, y Nexos. Es autor de numerosos libros, entre los que destacan: La ceiba en llamas. Vida y obra de José Carlos Becerra, Paraíso en fuga, Modernismo y generación del 98, La cristera, una literatura negada, Ciudad pintada en la ventana. Entre otros.
Este texto fue publicado en la revista-libro, Villahermosa, Tabasco. La encuentras disponible en nuestra tienda física La Canasta, ubicada en: Córdoba #69, Roma Norte, CDMX. También visita nuestra tienda en línea donde encontrarás nuestro catálogo editorial.