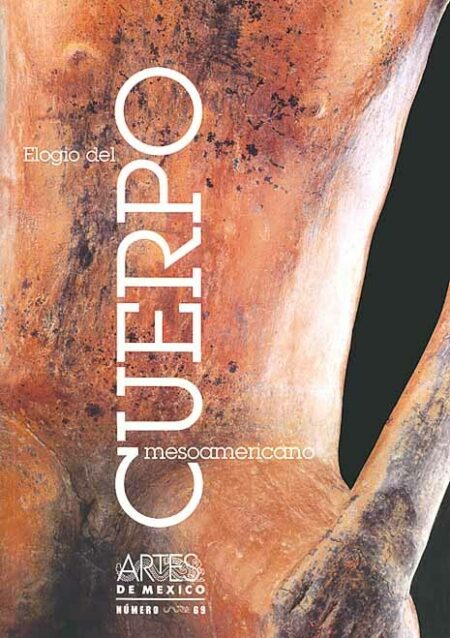Cuenta uno de los mitos mesoamericanos que el Dios Quetzalcóatl creó a los hombres mezclando los huesos de los antepasados con un poco de su propia sangre. Esto pudo suceder porque los huesos eran considerados la materia regeneradora del cuerpo y la sangre una sustancia vivificante. ¿Qué otras lecturas hacían los hombres de aquellas civilizaciones sobre la complejidad del cuerpo humano? ¿Qué vínculos encontraban entre éste y lo trascendente?
Dos maravillas: una, el asombroso sistema del cuerpo humano; otra, el imponente edificio de sus significaciones. Como conglomerado de referencias nuestro cuerpo nos es tan primario, tan elemental, que ni siquiera podemos recordar si con él iniciamos la representación del mundo. Con el paso de los años, casi en cada acto de nuestra pregunta sobre nuestra corporeidad, y al constestarla agregamos una pieza más al saber sobre la naturaleza humana, mezcla, influidos, almas, humores, fuerzas, funciones y disfunciones, intrusiones y emanaciones, bendiciones y maleficios, para dar coherencia a la urgente respuesta cotidiana. En tal ejercicio nos desdoblamos; llegamos a la insoluble antinomia “soy yo y es lo mío”, misma que produce un improbable yo frente a un improbable otro: el cuerpo. Transformamos así nuestro cuerpo en dialogante, juego en el cual un espejo ficticio refleja dos imágenes virtuales de ninguna real. Al demarcar el cuerpo lo hacemos ajeno, morada transitoria con días de ocupación y desalojo. O también, desde una perspectiva opuesta, el cuerpo se convierte en mi gente, en mis semejantes, en mis antepasados, en mis descendientes, y soy yo el ser temporal, mero eslabón de una herencia prolongada.
De cualquier manera, el cuerpo es el centro, la mediación entre el macrocosmos y el microcosmos. Confluyen en él las formas y las leyes del universo. Se yergue como arquetipo y medida. Se proyecta al infinito y es punto de atracción de las proyecciones externas. En él brillan tanto las luces de los cielos como los fuegos subterráneos de los volcanes, y vibra el animal, la planta, la piedra, el rayo. Es la articulación de las metáforas. Toda verdad debe ser pronunciada por su lengua. Cada cosmovisión tiene su propia idea del cuerpo. Pese a la manifiesta unicidad del organismo humano, sus imágenes se multiplican en la diversidad de las culturas, pues es percibido desde la infinidad de lentes que dan formas y colores a las representaciones del universo. Las cosmovisiones son innumerables porque se forman con jirones de historia. Su pluralidad nos remite a la compleja aventura del hombre, a la multitud de los caminos recorridos por la especie sobre la fragosa superficie de la tierra. Hoy –tal vez como nunca, en este vórtice histórico que vivimos– es necesario que nos conozcamos profundamente, y el conocimiento de nuestro ser, de nuestro pensamiento, nos plantea una nueva dimensión de la historia universal: la que nos ubica como un otro en la comunidad de los otros. Hoy, para forjarnos una idea más justa de nuestra realidad, es necesario que nos despojemos del viejo claustro particularista, de la obsesión malsana de ser los poseedores exclusivos de la verdad. El pensamiento ajeno ya no puede sernos indiferente: con él nos descubrimos un rostro novedoso; lo ajeno nos muestra insertos en la complejidad de lo diverso. Muchos podremos leer del pensamiento del otro en las concepciones ajenas acerca del cuerpo; muchos podremos reflexionar tras la lectura de lo ajeno sobre nuestro propio pensamiento.
Hace 4,500 años algunos pueblos americanos que habitaban al sur del Trópico de Cáncer, en lo que hoy es la mitad meridional de México y la occidental de Centroamérica, transitaron de la vida nómada de recolección y caza al sedentarismo agrícola. Fue un cambio gradual pero importante. El camino se había iniciado muchos siglos atrás con la domesticación y el cultivo de plantas útiles: guajes, calabazas, frijol, maíz, maguey, nopal, tomate, aguacate, amaranto, chile, algodón y otras más. Para algunos autores, la domesticación del maíz había tenido lugar hace 2,500 años atrás, y su cultivo condujo al nómada cultivador a la paulatina dependencia de los productos de la siembra, hasta lograr su transformación económica que le implicó el asentamiento definitivo.
El sedentarismo transformó la visión de los agricultores tempranos. Esto no quiere decir que abandonaron las antiguas concepciones de otros contenidos, que muchos valores cambiaron y que se desarrolló el pensamiento en la medida en que se intensificó el intercambio de ideas debido a la mayor densidad de población. Como muchas culturas del mundo, la mesoamericana se caracterizó por una primaria clasificación dual del mundo a partir de pares de opuestos complementarios. Es casi seguro que esta división dual haya derivado del pensamiento de los recolectores-cazadores; pero también es de suponerse que el interés primordial por los cultivos enfatizara la oposición de las dos estaciones del año; la lluvia y la seca. En buena parte de estas latitudes tropicales, el tiempo seco y el de las lluvias dividen el año por mitades, correspondiendo a las lluvias el periodo que va de mayo a octubre. En la concepción agrícola de los opuestos complementarios, la estación de las aguas impulsó la unión simbólica de la mujer, la preñez, la germinación, la humedad, la oscuridad, la guarda de la riqueza, el inframundo y la muerte, está última como generadora de la vida. En el lado y tiempo opuestos se destacó el vínculo entre la figura del varón, la impregnación, la sequedad, la luz, el cielo, el disfrute de la riqueza y la vida. Un nuevo símbolo, agrícola, cargó de significados la vida mesoamericana: el ciclo vital del maíz se transformó en el gran arquetipo del ciclo universal de la vida y de la muerte. El maíz, al frente de todos los alimentos quedó depositado en la enorme bodega del vientre de la montaña sagrada.
La montaña ocupaba el centro del universo, y constituía el axis mundi, con su cumbre coronada por el árbol cósmico y sus profundidades ocupadas por el mundo de los muertos. En el tiempo del mito el axis mundi se había proyectado hacia los cuatro rumbos, para formar los cuatro pilares que separaban el cielo de la tierra. Cada reproducción del eje –caracterizada por el color distintivo del cuadrante al que pertenecía– tenía su propia bodega de mantenimiento, administrada por los dioses de la lluvia.
Con el sedentarismo, el tiempo aventajó al espacio como marcador de la presencia de los dioses. El calendario consagró el orden de la mutación de las cosechas, los cambios de las tareas agrícolas y la oportuna adoración de los dioses que cambiaban los colores de la naturaleza. Los agricultores también modificaron sus hábitos de observación del cielo. Los nómadas habían medido el paso de los astros en la magnitud de la bóveda celeste, carente de puntos fijos de referencia; los agricultores contaron los tiempos astronómicos con más precisión, en los puntos de los ortos y los ocasos perfilados en la dentada silueta de un mismo horizonte.
La nueva visión del cosmos, nacida en buena parte de la sistematización creciente de las tareas agrícolas, se fue solidificando en sociedades que tendieron fuertes vínculos entre sí, a pesar de sus diferentes étnicas y lingüísticas, de las distancias que las separaban y la diversidad de climas. La misma variedad climática de Mesoamérica propició la temprana especialización productiva, y con ella los intercambios de toda índole. Puede afirmarse que la cosmovisión mesoamericana fue, desde sus inicios, una cocreación que trascendió las particularidades sociales y ambientales de sus constructores. Sin embargo, hay que matizar: lo común de la cosmovisión fue su parte medular, estructurante, la formada por los principios básicos; pero en la cosmovisión siempre fueron importantes las particularidades, sobre todo las regionales.
El núcleo duro de la gran tradición mesoamericana sirvió como fundamento de continuidad frente a las grandes transformaciones históricas. Mesoamérica vivió cuatro milenios. A la vida aldeana, inicialmente igualitaria, siguieron las sociedades jerárquicas, la vida señorial, el urbanismo y el Estado, el esplendor clásico y las luchas por la expansión de los regímenes militares. Muchos de los pueblos mesoamericanos dejaron honda huella en la historia: olmeca, zapotecos, teotihuacanos, mayas, toltecas, otomíes, huastecos, mixtecos, mexicas – conocidos también con el gentilicio, no del todo propio, de aztecas–, totonacos, tarascos, son nombres que se asocian con culturas de vigorosas peculiaridades. Sin embargo, todas ellas compartieron el núcleo común de la gran tradición mesoamericana, en el que destacaban como componentes las concepciones básicas sobre la composición del cuerpo humano, la salud, la enfermedad, la sexualidad, la medicina, la moral, el placer y la muerte. En el siglo XVI Mesoamérica cayó ante el embate de los europeos. Sin embargo, pese a la conquista, la evangelización, la depauperación hasta nuestros días, los actuales pueblos indígenas conservan en mayor o menor medida, ideas centrales de aquella gran tradición. Entre ellas, naturalmente, se encuentran las relativas al cuerpo humano.
Para entender las creencias mesoamericanas acerca de la creación del mundo es conveniente partir de las antiguas concepciones sobre la divinidad. Los mesoamericanos atribuían a los dioses poderes de división, proyección, fisión y fusión, mediante los cuales las personas divinas desdoblan o segmentaban su sustancias, dividían sus atributos entre dos o más personas diferentes o se unían a otro u otros dioses para formar un ser divino compuesto. Así, por ejemplo, el dios de la lluvia se reproducía en cuatro réplicas –cuatro dioses semejantes a él, de cuatro colores distintos– en cada esquina del mundo. Así, él extendía su dominio sobre toda la superficie de la tierra, fincando en cada pilar cósmico un depósito de agua para distribuir la lluvia por todo el plano terrestre.
En sentido opuesto, los nueve señores de los pisos del inframundo se fusionaban en un solo dios, adversario del que resultaba de la unión de los trece señores de los pisos del cielo. Continuando el proceso, la multitud de dioses se fusionaban en la figura ducal del dios padre y la diosa madre y por último en el dios único, fuerte de todos los dioses.
La mitología mesoamericana remite a un tiempo primigenio de aventuras durante el cual los dioses hijos de la pareja divina se prepararon para el momento de la creación. Este tiempo estaba marcado por la salida prístina del Sol. El dios solar había ejemplificado con su propio sacrificio el destino de sus hermanos. Su muerte, seguida de su resurrección, lo había transformado en el gobernante del futuro ámbito de las criaturas; pero al mismo tiempo lo había insertado en el ciclo de vida y muerte, para dar origen a su curso cotidiano por el firmamento y el inframundo. Los dioses tenían que seguir el ejemplo del Sol, entregándose uno a uno al sacrificio y a la inserción en el ciclo de vida y muerte. El proceso determinaba el nacimiento de las criaturas, pues en el sacrificio cada dios entregaba para la creación su propia sustancia, proyectándose en un ser mundano que era su imagen, su hijo y su protegido. Con esto se consustanciban el creador y su criatura. Cada dios creó una clase: un animal, un vegetal, un mineral, un astro, un elemento. El mundo quedó constituido por seres perecederos que dentro de sí guardaban una porción diferenciada de sustancia divina, indestructible, portada de sus características esenciales. Los individuos morían, pero su parte divina, esencial, viajaba indemne al mundo de los muertos y era guardada en la enorme bodega del interior del monte sagrado, de donde los dioses tomarían de nuevo una porción para crear a otro individuo de la misma clase.
Alfredo López Austin. Es maestro y doctor en historia por la UNAM. Es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la misma universidad. Ha publicado Hombre-dios, Cuerpo humano e ideología, Los mitos del tlacuache, El conejo en la cara de la luna y Tamoanchan y Tlalocan, y en coautoria con Leonardo López Luján El pasado indígena y Mito y realidad de Zuyuá.
Te invitamos a que consultes la revista-libro Elogio del cuerpo mesoamericano. No 69. Disponible en nuestra tienda física La Canasta, ubicada en: Córdoba #69, Roma Norte, CDMX. También visita nuestra tienda en línea donde encontrarás nuestro catálogo editorial.