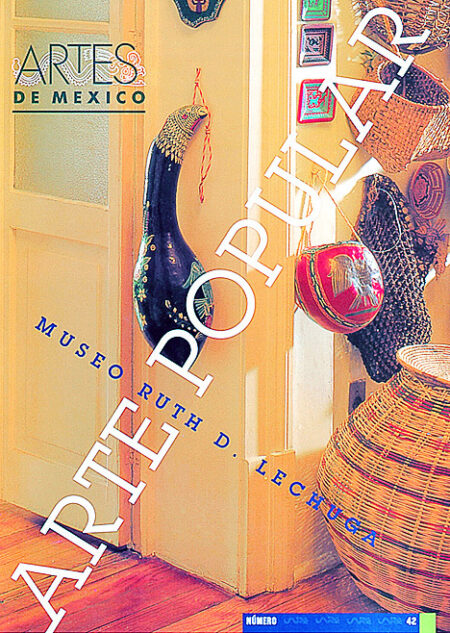A principios de siglo predominaba en la fotografía una clara tendencia al pictorialismo, al paisaje ensoñador. Aquella visión se vio obligada, poco después, a darle cabida a un nuevo protagonista: el México indígena. Esto fue resultado, en gran medida, de la estrecha colaboración entre investigadores sociales y fotógrafos. En esa atmósfera de descubrimiento, Ruth D. Lechuga y su Rolleiflex comenzaron una prolífica relación que, como apunta el historiador José Antonio Rodríguez, se distingue por capturar lo esencial, siempre en el marco de una notable composición.
Ruth rememora: “Empecé a fotografiar al querer captar los momentos que vivía intensamente. Contar con el documento visual me hacía recordar todo mejor; siempre busqué que las imágenes dijeran algo”.
La joven Ruth comenzó a interesarse por la fotografía en 1948, a los 28 años, durante un largo viaje a Bonampak, en plena Selva Lacandona. Ahí comenzaría una amistad que ha perdurado toda su vida: la del matrimonio integrado por Gertrude Dub y Frans Blom. Gertrude, por cierto, destacaba como fotógrafa y era una apasionada de la cultura indígena. Ruth era apenas una incipiente aficionada a la foto, pero pronto emprendería sus primeros estudios formales. Alrededor de 1952, ingresó al único sitio disponible en ese entonces para aprendizaje de la fotografía: el Club Fotográfico de México. Se trataba de una agrupación de fotógrafos que, inevitablemente, recurría a los esquemas visuales de un añejo pictorialismo, al recrear los viejos moldes de la escena bucólica que exaltaba, mediante recetas, la estampa de un México idílico. Ante ello, Ruh muy pronto se separó del club. “Ya había aprendido lo que quería aprender. Y realmente no me gustaba lo que hacía ahí. Me era muy fácil; tenía un chorro de trofeos que obtuve tomando borregos que caminaban contra el sol en medio de una nube de polvo y cosas por el estilo. Nunca me interesó hacer una foto académica, tradicional, de un gusto ya visto. Me interesaba más realizar una buena fotografía documental de los grupos indígenas”. Ruth contaba ya con las bases técnicas necesarias. En sus primeras obras se observan resoluciones que describen el contexto de la escena popular; los personajes en interacción con los objetos festivos, el cuadro ampliado para mostrar la atmósfera y una gran diversidad de matices culturales, sin descuidar nunca la forma; ejemplo de ello es la foto que realizó durante una fiesta en Los Remedios cerca de la Ciudad de México, en 1948.
Otro hecho determinante en la forma de Ruth D. Lechuga como fotógrafa fue la publicación, en 1947, del libro A Treasury of Mexican Folkways (Nueva York, Crown Publishers) de Frances Toor, una estudiosa de altos vuelos de la cultura mexicana. Antes de la aparición de este libro, Toor (Pancha Torres para Diego Rivera, su permanente colaborador) era ya extensamente conocida. Desde mediados de los veinte había sido editora de la revista Mexican Folkways; era autora de varios libros sobre la diversidad cultural latinoamericana como Three Worlds of Peru, (Nueva York, Crown Publisher, 1949) y Guide to Mexico (1934), la serie de guías ilustradas sobre arte mexicano de principios de los años cuarenta. El trabajo de Toor era el de una investigadora que –junto con Anita Brenner, el Dr. Atl, Roberto Montenegro y otros– se había adentrado de manera extensa en la cultura indígena y sus modos de representación. Por todo ello, para Ruth, Toor se convirtió en la “heroína”. A Treasury of Mexican Folkways fue su primer contacto con el México indígena “porque entonces era más difícil que ahora llegar a muchos lugares; el mérito de Toor es inmenso por haber recopilado todos esos datos y describirlos en una forma amena y participativa”. Pero Toor hizo algo más: sus publicaciones contienen decenas de imágenes realizadas por notables fotógrafos como Weston, Modotti, Paul Strand y Manuel Álvarez Bravo. A Treasury of Mexican Folkways no es la excepción; en ese extenso volumen aparece un álbum de 170 imágenes de Donald Cordry –fotógrafo y etnólogo con quien luego trabajaría Ruth–, Bodil Christensen, Lola Álvarez Bravo, Agustín Maya, Ewing Galloway, Fritz Henle y Luis Márquez, entre otros. Este libro se convertiría así en una de las primeras grandes recopilaciones fotográficas del indigenismo mexicano y resultaría fundamental en la faceta de Ruth la fotógrafa.
En sus páginas encontró un inusitado despliegue de imágenes que ponían de manifiesto la riqueza étnica de México: descubrió las ceremonias huicholas sus trabajos, sus danzas, la vida entre los tarahumaras, las fiestas en la Sierra de Puebla, las ricas vestimentas, las máscaras, la diversidad ritual de Oaxaca, Michoacán o Chiapas. Aquellas imágenes revelaban las múltiples formas de vida: el ámbito cotidiano, los objetos, la fiesta, el trabajo, el drama. Este extraordinario libro se hizo indispensable en el acercamiento de Ruth a la cultura rural mexicana.
Por aquellos años sucedieron algunos otros acontecimientos de relevancia: Laura Gilpin publicó en Nueva York Temples in Yucatan (Hasting House, 1948); en 1948, George Hoyningen-Huene dio a conocer México eterno (Mexican Heritage, en la versión inglesa). El mismo año apareció Mexico South (Nueva York, Alfred A. Knopf), el libro que el pintor Miguel Covarrubias realizará en Veracruz y Oaxaca con notables fotografías de Rosa Roland, Cordry y de él mismo. La publicación ofrecía una visión sobre lo festivo y lo cotidiano del sureste mexicano. En octubre se abrió en el Palacio de Bellas Artes la magna exposición “México indígena”, primero muestra gráfica sobre los grupos étnicos y su cultura, organizada por la Universidad Nacional. Esta exhibición, que tuvo como lema “Hay un México desconocido y ese México es de indígena, “reveló una riqueza poco conocida por el público de entonces”.
Todo ello nutrió el interés de Ruth por el campo mexicano. El libro de Toor, por ejemplo, le había dado “la pauta de muchos lugares a donde ir”.
Desde años antes había cierto recelo por parte del gobierno de permitir que se vieran ciertas imágenes del México profundo. El fotógrafo norteamericano Eugene Witmore describió en la revista Helios de marzo de 1935, las fotografías que las autoridades mexicanas no permitían realizar, no eran otras que aquéllas que mostraban las condiciones naturales de la vida de los pueblos, que eran demasiados duras. En cambio, escribió Witmore, si “quiere fotografiar el hermoso paisaje, los edificios pintorescos, el fascinante material humano, no se le podrán trabas. El gobierno no podrá dificultades para que retrate a los característicos vendedores ambulantes que tanto abundan en toda la República, ni los mercados, los burros pesadamente cargados, los jardines y mercados de flores… “Esta actitud acentuó una tipificación idealista de lo mexicano y produjo numerosos libros con fotografías inocuas que no asumían un estudio a fondo de la cultura indígena mexicana.
Una generación de fotógrafos surgida en los años cincuenta propició una renovada visión sobre México, cuya identificación con los ámbitos indígenas resultó escencial. Esta generación comprendió el fotodocumento en su más profundo sentido humanista, enfrentándose a las ideas de modernidad del positivismo alemanista. Entre sus miembros iniciales estaban Gustavo Cassaola, Walter Reuter, que había llegado a México en 1942, los etnólogos Donald Cordry y Julio de la Fuente, Arturo Ruiseco y Rosa Roland, seguidos de Agustín Maya, Nacho López, Bernice Kolko y, desde luego, Ruth D. Lechuga, quién conoció a varios de ellos. Con Kolko compartió preocupaciones y resoluciones visuales; juntas visitaron varios pueblos de México. Con Cordry tuvo en común experiencias, desacuerdo y trabajo; varias imágenes de Ruth aparecen en el libro de Cordry, Mexican Masks (University of Texas Press, 1980). Con Nacho López tuvo afinidad en las ideas, “en su manera de sentir y de pensar”; él era, después de todo, un fotógrafo-teórico que, como ella, se alejaba obsesivamente de lo pintoresco. “La cámara fotográfica –señalaba López– puede ser un instrumento de agresión o un enlace de amistad. En el primer caso, el fotógrafo-turista que llega a las comunidades indígenas con la carga de sus propios prejuicios, dispara su cámara como un rifle, sin ninguna consideración, buscando lo sensacionalista y la “barbarie mágica”...Cuando la cámara es un enlace de amistad, de legítima intercomunicación, el fotógrafo asume una gran responsabilidad y un compromiso que implica una posición crítica y de análisis”. Esta idea fue asumida por varios fotógrafos de aquella generación: el registro fotográfico como un hecho de implicaciones culturales. De ahí que Ruth afirma: “yo veo a la fotografía etnográfica como un instrumento más para establecer una conexión, de registrar, de demostrar la belleza de una cultura… (y por ello) procuro no estorbar”.
Las raíces de un pensamiento así deben buscarse en la doctrina vasconcelista de los años veinte y sus secuelas, cuando se dio una búsqueda nacionalista en lo prehispánico, lo colonial y lo popular. No es azaroso que, durante esa década, Toor fundara su famoso revista, el Dr. Atl publicara Las artes populares en México (1922) y Anita Brenner diera a conocer Ídolos detrás de los altares (1929). Un mural de José Clemente Orozco en el Palacio de Bellas Artes – “la fuerza de sus convicciones, el colorido”– fue, precisamente, parte de la formación visual de Ruth D. Lechuga. Esa generación, que empezó a dar lo mejor de sí en los años cincuenta, asumió una mirada que comparte la idea de una nación múltiple, lejos, desde luego, del concepto burocrático del Estado y de la visión unidireccional sobre lo urbano moderno o la industrialización en el campo, la cual predominó desde el gobierno de Miguel Alemán. Así adquirió fuerza lo humano y su circunstancia, como esencia de la cultura. Esto se registrará en la fotografía de la generación a la que pertenece Ruth, aunque también hay algunos personajes de excepción. Ruth crítica, por ejemplo, el trabajo de Luis Márquez, pues en sus imágenes reconfigura la vestimenta, la escena y a los sujetos para edificar una visión un tanto falsa o inadecuada del país. Lo anterior se plasma en el libro Folklore mexicano, publicado por el fotógrafo en 1950.
José Antonio Rodríguez. Tiene estudios en Ciencias de la comunicación, conservación de fotografía y cine. Fue fundador del Archivo Histórico y Fotográfico de Tabasco. Entre sus libros y catálogos para exposiciones se encuentran La fotografía en Tabasco, La manera en que fuimos. Fotografía y sociedad en Querétaro 1840-1930. Curó la exposición “Edward Wesson. La mirada de la ruptura” y ejerce la crítica de fotografía en el diario El Financiero.
Te invitamos a que consultes nuestra revista-libro Arte popular. Museo Ruth. D. Lechuga . no. 42 Disponible en nuestra tienda física La Canasta, ubicada en: Córdoba #69, Roma Norte, CDMX. También visita nuestra tienda en línea donde encontrarás nuestro catálogo editorial.