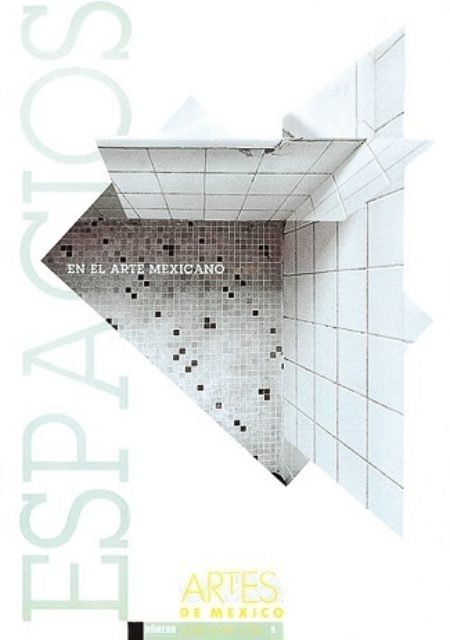De la pirámide a la catedral, de la montaña al valle, del lago a la mina, ¿Cómo se transformó el espacio mesoamericano con la colonización española? ¿Qué puede significar el concepto de espacio colonial?, ¿Cómo abordarlos? Para responder estas y otras preguntas, presentamos algunas de las reflexiones de Alfonso Alfaro sobre el tema.
Poca gente conoce el arte del continente americano en relación con Europa de la manera especial en que lo aborda Alfonso Alfaro, antropólogo por profesión y estudioso del arte y sus historias por pasión. Después de una nueva visita a la Catedral Metropolitana lo enfrentamos al reto de pensar este tema abierto y cerrado a la vez, inédito en muchos sentidos, que es el arte del espacio virreinal y su poética histórica.
Esta reflexión se hiló a raíz de una larga conversación en la que el tema fue transformado, enriquecido, desviado y vuelto a situar en su cauce. Se trata de una entrevista que es más un ensayo del entrevistado sobre las posibilidades de desarrollo del tema del espacio. Se advierte una visión original de lo que podría ser hilos conductores para un estudio sobre el tema. Cada interrogante provoca una infinidad de hipótesis y de posibles respuestas. Se trata tanto de abordar el espacio desde el punto de vista de una categoría física de superficies, dimensiones, volúmenes, como de estudiarlo en sentido figurado: el espacio político, el simbólico, etcétera. Este recurso a la metáfora conduce a caminos insospechados y a respuestas poco comunes y reveladoras. El análisis de la Catedral Metropolitana y sus espacios interiores, con la configuración de su edificio por las diversas corrientes de espiritualidad y de la naturalizadad piramidal del Sagrario, como ha sugerido Octavio Paz, es una reflexión creativa y por lo tanto sorprendente.
ARTES DE MÉXICO: ¿Qué transformaciones importantes tuvieron lugar en el espacio mexicano a consecuencia de la colonización?
ALFONSO ALFARO: La primera es, por supuesto, la instauración de algo que llegaría a ser un espacio nacional. Las sociedades de Mesoamérica, digamos de Zacatecas hacia el sur, eran radicalmente diferentes del mundo chichimeca del norte. Además, había aquí un territorio fraccionado en una multitud de entidades distintas, sin unidad política. El área geográfica que abarcaba el imperio mexica era sumamente reducido en comparación con lo que llegó a ser el ámbito de la nación. La importancia demográfica y política del imperio y el papel que tuvieron que desempeñar los aztecas en el proyecto español, el nahua llegó a ser lingua franca de la colonización, además de la influencia capital de Tenochtitlan como centro urbano, hicieron que el espacio nacional se fuera articulando precisamente en torno a ese polo, tal vez el más importante pero no el único del espacio social americano que era el mundo mexica.
El haber incluido en un mismo horizonte político y cultural zonas que tradicionalmente habían sido heterogéneas por completo, el norte, territorio áridoamericano, y el sur, cultivador y sedentario, constituye una transformación civilizatoria de gran alcance que es indispensable tomar en cuenta. Esta conjunción de elementos dispares, para no hablar de la otra, entre indígena y españoles, prefigura lo que llegaría a ser una característica fundamental de la sociedad novohispana: la unión de contrarios. En este rasgo esencial tenemos tal vez el hilo conductor que puede guiar nuestra conversación.
Una de las figuras literarias preferidas de la retórica barroca es el oxímoron, en donde se hacen coincidir, a veces un poco a la fuerza, cualidades opuestas. El resultado es, desde un punto de vista estético, uno de esos “efectos” que tanto se apreciaban en la época. Pero puede haber querido expresar también la voluntad de quebrar los márgenes de cierta escolástica algo estrecha. La paradoja poética pudo haber sido a veces tentativa de subversión epistemológica, paradoxa.
El oxímoron introduce además, en cada elemento retórico, una característica esencial del barroco: el movimiento. Pocas figuras hay tan cinéticas como el oxímoron. Pocas realidades hay tan dinámicas como la cohabitación de fuerzas dispares o antagónicas. Bajo los auspicios, pues, de esta figura literaria podemos efectuar un recorrido un poco al azar observando las particularidades del espacio colonial.
De entrada convendría tal vez adelantar que esa voluntad de señalar los contrastes no obedecen al afán de presentar al virreinato como una sociedad “exótica y maravillosa”. Lejos de toda tentativa de describir un “México, tierra de claroscuros”, se trata simplemente de un intento de introducir, a posteriori, un principio de coherencia y de inteligibilidad histórica. En una conversación informal pueden hacerse muchas cosas: echar a volar la imaginación, lanzar hipótesis. En este recorrido habrá, seleccionados arbitrariamente gracias a la posición privilegiada que nos permite, desde la perspectiva de los siglos transcurridos, atribuir un sentido a las realidades del pasado y plantear una pregunta igualmente arbitraria: ¿fueron en alguna medida esas uniones un contrario mecanismos de un proceso que podemos calificar ahora, como la integración de un espacio nacional?.
ARTES DE MÉXICO: ¿Podrías comenzar a hablar de algunas de esas paradojas?
ALFONSO ALFARO: Había subrayado dos características del espacio barroco, el movimiento y la contradicción. Veamoslas más a detalles
Movimiento: Después del colapso de las antiguas civilizaciones, los procesos de transformación social y político continuaron a un ritmo acelerado a pesar de la aparente estabilidad del mundo virreinal. Desde el punto de vista diacrónico, es evidente que el primer siglo XVI, encomendero, marcado, por otra parte, por el espíritu utópico de los franciscanos renacentistas, es muy diferente del espacio barroco que consagra el triunfo del clero secular y de la Compañia de Jesús y de la hacienda y minas. La edad barroca, a su vez, es muy diferente del horizonte neoclásico y de las reformas borbónicas que anteceden, y de alguna manera contribuyen a suscitar, la Independencia. Pero incluso si pensamos en cada una de estas etapas, o cualquier otra forma de periodización que escojamos, nos encontraremos con que dentro de cada una de ellas hay profundas diferencias no sólo de un momento a otro, sino también que la más fuerte, la más esencial de las paradojas, es la que une en un mismo espacio en común el derroche y la escasez característicos de aquellas sociedades complejas en donde el destino principal de la riqueza no es reproducirse sino crear prestigio, invertirse en monumentos a los sueños de honra y las ambiciones de poder.
Espacios: El espacio suele ser una categoría física de superficies, dimensiones, volúmenes. Mitad, desde Euclides y por largos siglos, del esquema fundamental de coordenadas para aprehender la realidad visible. Aquí nos ocuparemos, por supuesto, de ese espacio. Pero también hablaremos de otros que no lo son más que en sentido figurado: el espacio político, el simbólico. ¿A qué aventuras puede llevarnos este recurso a la metáfora?
Espacio natural y espacio humano: Uno de los factores más importantes que hay que tomar en cuenta para entender el espacio novohispano es el cataclismo demográfico que tuvo lugar en el siglo XVI. Hubo también considerables desplazamientos de población, amalgama forzosa de comunidades éticas. La población disminuyó de manera literalmente increíble y además muchos sobrevivientes se instalaron en lugares diferentes. Algunos grupos se sedentarizaron, otros, al contrario, trataron de protegerse en “zonas de refugio”. La división en barrios de más de una población actual lleva aún la marca de los diferentes grupos étnicos congregados en un solo territorio por las autoridades coloniales. Debemos considerar también la desigual distribución geográfica de la población esclava, la distinta fortuna de las etnias que colaboraron con la colonización, como los tlaxcaltecas, y de las que fueron objeto de política de “pacificación” a la Nuño de Guzmán. Este vasto territorio estabilizado por su sometimiento a una autoridad única es, sin embargo, presa de fuertes convulsiones producidas por catástrofes naturales: la inundación de 1629, la gran epidemia que duró desde 1579 hasta 1581 y la otra de 1736 a 1739, solamente la tifoidea se hace mención de más de 30 epidemias mayores, sin contar con la viruela y con las crisis agrícolas. México era, por otra parte, una ciudad en lucha continua contra el agua.
Terremotos políticos: Las catástrofes naturales no eran los únicos motivos de inestabilidad y crisis. El edificio político colonial, aparentemente pétreo e inmutable, experimentaba periódicamente graves sacudidas. Pensemos en el clima de zozobra que sobrevino en la capital con ocasión del fallecimiento del virrey arzobispo Fray García Guerra, en la destitución del marqués de Villena por Palafox, en el motín de 1692 en donde el virrey conde de Galve tuvo que ser protegido en el convento de San Francisco para escapar a la exaltación popular.
Espacio universal y localismos: El territorio novohispano, incorporado en lo político dentro de una monarquía intercontinental con pretensiones casi universales y, en el terreno de los flujos de valores, parte de una verdadera “economía-mundo” es, al mismo tiempo, un área formada por regiones y comarcas profundamente enclavadas y no es la menor contradicción el que una sociedad que es puente en el comercio con Japón y China. que hace sentir los ecos de su producción minera en Viena y Amberes, cuya moneda tiene curso legal en África musulmana, padezca tantas dificultades para el transporte local de personas y de mercancías y sea tan poco eficaz en la formación de una economía funcional integrada a escala del virreinato.
Espacio cosmopolita y provinciano: Este reino, en cuya pintura palpita la fuerte presencia de Flandes, en cuya arquitectura están vivas las herencias de la Edad Media y del Islam, que obedece con escrúpulo a los cánones estéticos italianos, ese reino que tiene en el coro de su catedral una reja de oro y bronce y un facsistol con figuras de marfil, manos asiáticos, es al mismo tiempo un mundo provinciano y encerrado, que cultiva cuidadosamente los particularismo locales y se entrega con fruición a las intrigas de aldea.
En los monumentos efímeros de Sigüenza tenemos algo que es mucho más que una pacífica cohabitación entre héroes del mundo grecolatino y emperadores del Anáhuac: los escalofríos del hermetismo egipcianizante coexistían en sor Juana con los villancicos y las cancioncillas en náhuatl y ¿qué decir de los frutos maravillosos del arte tequitqui?
La época virreinal es un espacio científico donde tiene cabida la empresa del protomédico Francisco Hernández y la curiosidad infinita de Carlos de Sigüenza, pero donde, al mismo tiempo, la obra etnográfica de Sahagún. México es una patria cuyo más fresco “nosotros” nacionalistas es proferido en edición italiana por un “español americano”, Clavijero, que postula a los aztecas como sus legítimos abuelos.
Normas y valores: La colonia fue también un espacio de una nueva cultura ética. La Santa Inquisición fue aquí, sobre todo, guardiana celosa de unas buenas costumbres que a veces tuvieron que introducirse a contrapelo del cuadro de valores anterior. Los archivos inquisitoriales nos revelan, sin embargo, la existencia de vigorosas corrientes de marginalidad y desviación. Tampoco en este terreno el mundo novohispano era simple y uniforme. Es importante señalar a este propósito los estudios del Seminario de la Historia de las Mentalidades y en especial las investigaciones de Solange Alberro, Sergio Ortega y Serge Gruzinski.
Raza y color: El mundo urbano y el rural tiene una característica particular; la fragmentación del espacio étnico. Durante largo tiempo hubo parroquias de españoles y parroquias de naturales; los pueblos de indios constituían zonas de habitación reservada. Esta situación que hace eco a la obsesión hispánica por la “pureza de sangre”, contrasta con la alegre mezcla e inter-mezcla carnal y cultural a la que la sociedad estaba entregada. La consecuencia de esa paradoja es uno de los más deliciosos oxímoros de la sociedad colonial: hay que separar, por lo tanto, distinguir, clasificar; pero las categorías son tantas que el resultado es una taxonomía prolija e imposible: las 53 castas.
Urbanismo renacentista y espacio escénico: El elemento especial que más suele subrayarse al hablar de la sociedad colonial, es en lo que se refiere a organización urbana, la traza reticular.
Alfonso Alfaro. Es antropólogo, historiador e investigador; se ha distinguido en los campos de las artes, las letras y el conocimiento social. Ha sido profesor invitado en universidades y colegios de México y París, Francia, escritor de decenas de ensayos y publicaciones sobre temas históricos, estéticos y literarios, así como curador de exposiciones de arte.
Te invitamos a que consultes nuestra revista-libro Espacios en el arte mexicano. no.9. Disponible en nuestra tienda física La Canasta, ubicada en: Córdoba #69, Roma Norte, CDMX. También visita nuestra tienda en línea donde encontrarás nuestro catálogo editorial.